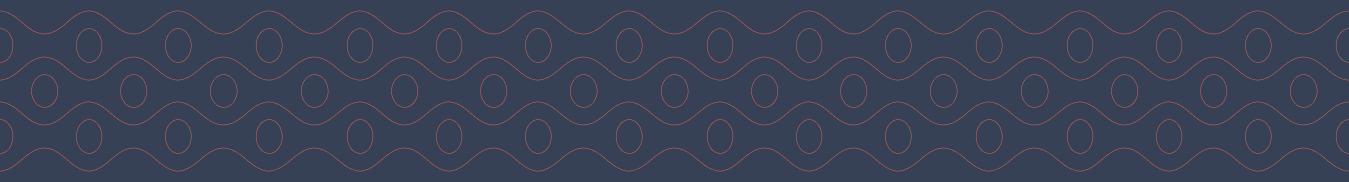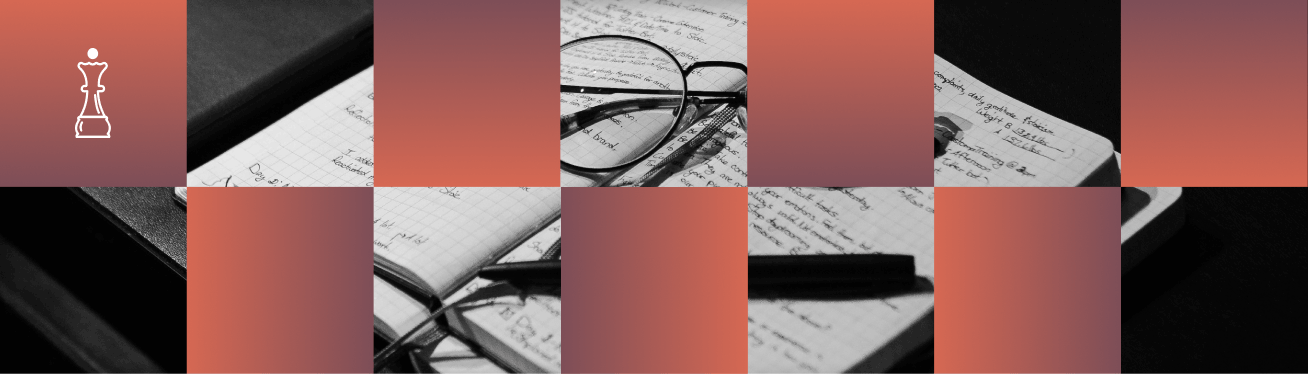
RATA DE ALCANTARILLA
FERNANDO ARRABAL
18 DE MAYO DE 1987

Version espagnole
ENTRE las ufanas ociosidades y molicies forajidas que practica, a hurto de la tranquilidad y la razón, el escritor no es la menos paradójica la de ir a hacer el indio en la mismísima América. Al regreso de mi última viajata al Nuevo Mundo, y aún con las espuelas calzadas, recibí de repelón el aguacero de las malas nuevas y la leve llovizna de las gratas. Leí con harto retraso, pues, la misiva que durante mi ausencia me había enviado Jean Marie Roualt, director de Le Figaro Litteraire. A pesar de los escasos destellos que chisporrotean en mi rudo magín me pedía que citara cinco nombres entre los escritores de menos de cuarenta años que estime… a fin de designar los escritores de mañana… y más precisamente del año dos mil. ¡Menuda pregunta! Raro es el autor del gremio de los noveles que no merezca mis palmas y mis requiebros… como para levantar hasta los cuernos de la Luna tan sólo a cinco.
Aunque meramente soy rata de alcantarilla, mirando con el rabillo del ojo mis patitas cargadas de candidatos, lamenté que por vez primera mi riqueza fuera tan soberbia y plenaria. Haciendo almanaques caí en la cuenta de que se podía descubrir en el pasado verdades y cumplidas señales para lo que sucedería en las ratoneras del tercer milenario.
Recordé que treinta años ha, deseando avistar el porvenir literario sin agobiarse en los atolladeros de los pronósticos, una fundación estadounidense apostó, más guiada por la esperanza que por el gusto, por los escritores que estrenarían gloria o por lo menos fortuna un cuarto de siglo más tarde. Rociaron el capricho con hisopadas de marrullería y cántaros de buena voluntad y decidieron que serían elegidos siete autores de siete países: Alemania, Benelux, España, Francia, Inglaterra, Italia y Suiza.
El agasajo con el cual lisonjearon a los escritores fue una correría de seis meses por los Estados Unidos sin conocerle la cara a la obligación, con sus viáticos correspondientes y con el alivio de una talega de dólares como fartialedra.
Medrosa a las leyes de la cofradía y con objeto de dar en el busilis y hasta en el chiste, la fundación pidió las luces de la clara verdad a un corro de escritores que la literatura tal y como se cantaba en aquellos días consideraba como sus maestras, lonesco, Arthur Miller, W. Faulkner, J. P. Sartre, Camus y Beckett entre otros fueron llamados a designar en vida a sus propios herederos de péndola y cañutero.
Tomando la voz y el voto con buen corazón y enderezado juicio estos maestros descubrieron, con un solo error, a los más aparejados. Maja victoria de hombres que se exponían a la infamia de ser injustos o a la angustia de confundirse.
Pusieron meditación en este asunto con tan buena brújula que sobre cortas diferencias dieron en la tecla, acertando en los pronósticos que echaron encima a seis de los distinguidos. La historia cada día que pasa ha ido derramando más alabanzas por tal don de prenuncio. Del oficio de profetas que asumieron para nuestro asombro tan rellenos de ventura, el lector puede juzgar por sí mismo.
¿Cuál fue el escritor alemán de menos de cuarenta años elegido en 1958 por estos linces, que adivinaron que treinta años después iba a tomar la delantera en sus aguas jurisdiccionales?: Gunter Grass, naturalmente. Los seleccionadores tamborilearon al escritor antes de que escribiera El tambor.
El italiano en el que pusieron los ojos fue Italo Catvino que aún no había encaramado a sus barones ni visitado ciudades invisibles. Supieron que Charles Tomlinson sería el primer poeta británico y quizá deletrearon los versos que el vate inglés iba a componer al alimón con Octavio Paz. También adivinaron que el suizo Robert Pinget y el francés Claude Ollier iban a engendrar el teatro de paradoja y la nueva novela. Hugo Claus vica- rizó al Benelux echando en su pellejo ya una borrascosa biografía que tan sólo cantaría en 1983 en su sagaz la aflicción de los belgas.
Sólo marraron a la hora de elegir el pericón de España; al asomarme a semejante asamblea, como único espantajo de esta historia, cubierto con un sayo y unos parches que tan anchos me venían, se me arrastró a la antesala de una dignidad que no me cuadraba. Cuántos escritores españoles hubieran merecido infinitamente mejor que yo aquella sandunguera monada de vanagloria.
Poco antes de morir ítalo Calvino me propuso que, practicando ponderaciones y predicando verdades, creáramos los siete una duma o estamento que se diera como misión la de designar cada cinco años las nuevas escuadrillas de aguiluchos con los laureles de la inmortalidad entre sus garras. El esbozo murió con Calvino antes de enfrentarse con la amontonada parroquia de mis gandulerías y con la desvergonzada prole de mis disparates.
Rueda Fortuna, tan descuidada y antojadiza, rellena de desvaríos y singulares listas la república de las letras, ¿quién hubiera podido vaticinar en la primera mitad del siglo XVI que el escritor más célebre de entonces, el ingenioso vecino de Ciudad Rodrigo, Feliciano de Silva, iba a tragárselo el destino, desvaneciéndose su gloria con el siglo, o que, igualmente rebozado por tas brutalidades del azar, El Greco iba a afincarse en los Campos Elíseos de la pintura tras tres siglos de purgatorio, olvido y retajos, en los cuales ni sus cuadros se salvaron de los tijeretazos del desprecio?
La fama es un trozo de nada que el artista agarra al vuelo sin saber por qué, con la sencillez y la baratura con las cuales la extravía en un soplo. Los defenestrados, he observado, que no pueden vestirse ni de las sobras.
A los novicios escritores que en 1958 viajamos hacia los Estados Unidos a lomo de fundación sólo se nos achicó la entonada soberbia cuando el capitán californiano del transatlántico se acercó campechano, sin dejarse encerrar en la estrechez del fingimiento refinado, y nos preguntó dicharachero:
«¿Cómo va eso? ¿Garrapatean? Ya sé que son ustedes escribientes.
Mejoró nuestra industria pasándonos de escribidores a escribientes, quizá porque intuía que la literatura sólo y únicamente permite a los frustrados anunciar sus penas, mientras que a los afortunados escribientes nada les impide inspirar los enajenamientos y alborotos del amor… y eso sí que es un triunfo… que nunca catará la rata de alcantarilla.
Fernando ARRABAL