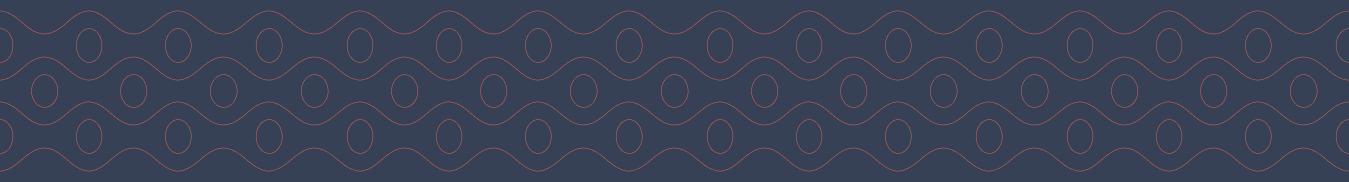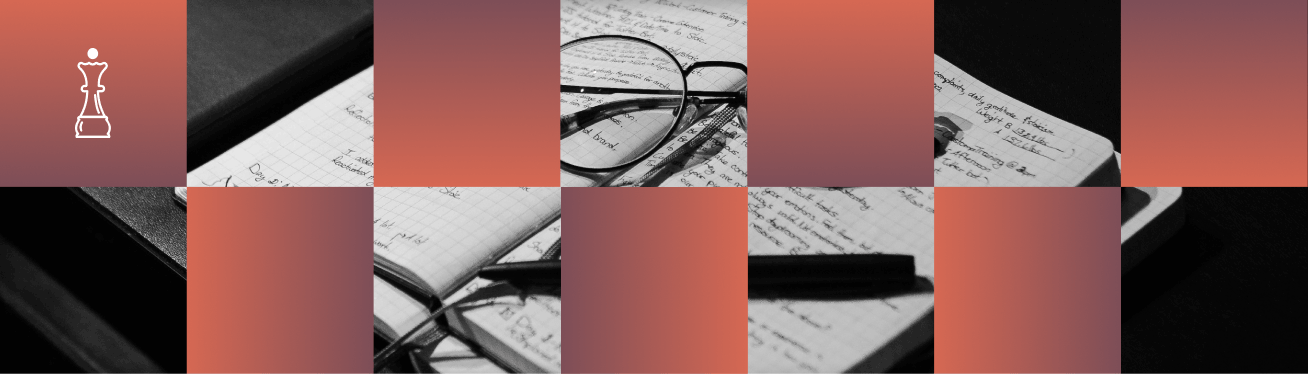
LOS CABESTROS Y ALMODÓVAR
FERNANDO ARRABAL
31 DE MAYO DE 1988
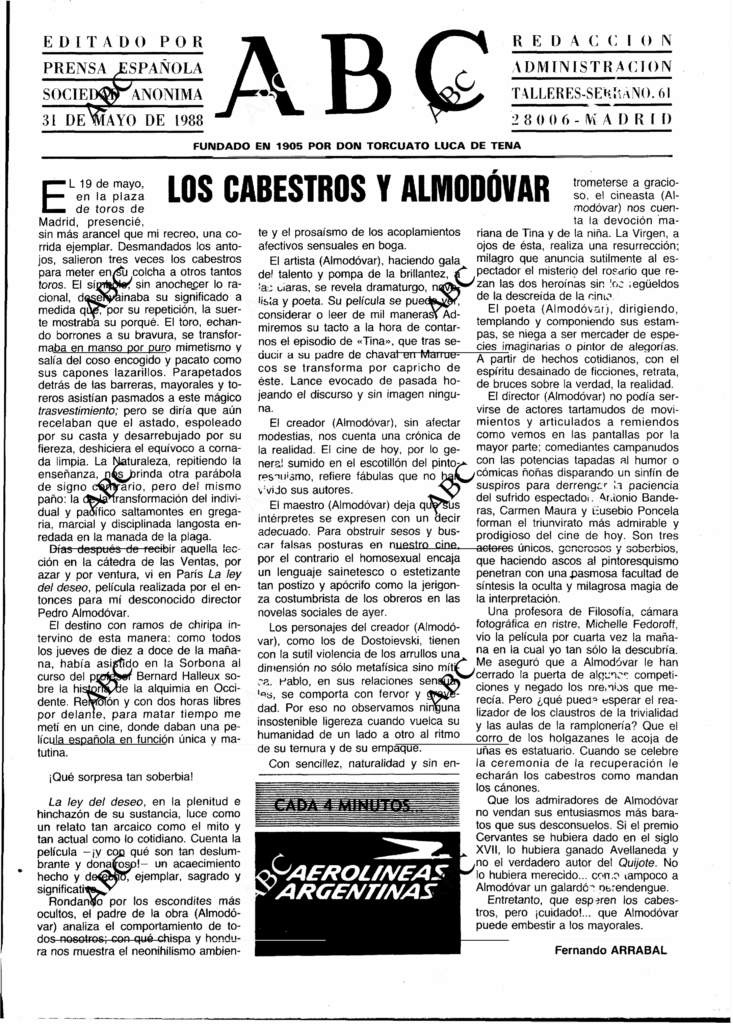
Version espagnole
EL 19 de mayo, en la plaza de toros de Madrid, presencié, sin más arancel que mi recreo, una corrida ejemplar. Desmandados los antojos, salieron tres veces los cabestros para meter en su colcha a otros tantos toros. El símbolo, sin anochecer lo racional, desenvainaba su significado a medida que, por su repetición, la suerte mostraba su porqué. El toro, echando borrones a su bravura, se transformaba en manso por puro mimetismo y salía del coso encogido y pacato como sus capones lazarillos. Parapetados detrás de las barreras, mayorales y toreros asistían pasmados a este mágico trasvestimiento; pero se diría que aún recelaban que el astado, espoleado por su casta y desarrebujado por su fiereza, deshiciera el equívoco a cornada limpia. La Naturaleza, repitiendo la enseñanza, nos brinda otra parábola de signo contrario, pero del mismo paño: la de la transformación del individual y pacífico saltamontes en gregaria, marcial y disciplinada langosta enredada en la manada de la plaga.
Días después de recibir aquella lección en la cátedra de las Ventas, por azar y por ventura, vi en París La ley del deseo, película realizada por el entonces para mí desconocido director Pedro Almodóvar.
El destino con ramos de chiripa intervino de esta manera: como todos los jueves de diez a doce de la mañana, había asistido en la Sorbona al curso del profesor Bernard Halleux sobre la historia de la alquimia en Occidente. Remolón y con dos horas libres por delante, para matar tiempo me metí en un cine, donde daban una película española en función única y matutina.
¡Qué sorpresa tan soberbia!
La ley del deseo, en la plenitud e hinchazón de su sustancia, luce como un relato tan arcaico como el mito y tan actual como lo cotidiano. Cuenta la película —¡y con qué son tan deslumbrante y donairoso!— un acaecimiento hecho y derecho, ejemplar, sagrado y significativo.
Rondando por los escondites más ocultos, el padre de la obra (Almodóvar) analiza el comportamiento de todos nosotros; con qué chispa y hondura nos muestra el neonihilismo ambiente y el prosaísmo de los acoplamientos afectivos sensuales en boga.
El artista (Almodóvar), haciendo gala del talento y pompa de la brillantez, a las claras, se revela dramaturgo, novelista y poeta. Su película se puede ver, considerar o leer de mil maneras. Admiremos su tacto a la hora de contarnos el episodio de «Tina», que tras seducir a su padre de chaval en Marruecos se transforma por capricho de éste. Lance evocado de pasada hojeando el discurso y sin imagen ninguna.
El creador (Almodóvar), sin afectar modestias, nos cuenta una crónica de la realidad. El cine de hoy, por lo general sumido en el escotillón del pintoresquismo, refiere fábulas que no han vivido sus autores.
El maestro (Almodóvar) deja que sus intérpretes se expresen con un decir adecuado. Para obstruir sesos y buscar falsas posturas en nuestro cine, por el contrario el homosexual encaja un lenguaje sainetesco o estetizante tan postizo y apócrifo como la jerigonza costumbrista de los obreros en las novelas sociales de ayer.
Los personajes del creador (Almodóvar), como los de Dostoievski, tienen con la sutil violencia de los arrullos una dimensión no sólo metafísica sino mítica. Pablo, en sus relaciones sensuales, se comporta con fervor y gravedad. Por eso no observamos ninguna insostenible ligereza cuando vuelca su humanidad de un lado a otro al ritmo de su ternura y de su empaque.
Con sencillez, naturalidad y sin entrometerse a gracioso, el cineasta (Almodóvar) nos cuenta la devoción mañana de Tina y de la niña. La Virgen, a ojos de ésta, realiza una resurrección; milagro que anuncia sutilmente al espectador el misterio del rosario que rezan las dos heroínas sin los regüeldos de la descreída de la cinta.
El poeta (Almodóvar), dirigiendo, templando y componiendo sus estampas, se niega a ser mercader de especies imaginarias o pintor de alegorías. A partir de hechos cotidianos, con el espíritu desainado de ficciones, retrata, de bruces sobre la verdad, la realidad.
El director (Almodóvar) no podía servirse de actores tartamudos de movimientos y articulados a remiendos como vemos en las pantallas por la mayor parte; comediantes campanudos con las potencias tapadas al humor o cómicas ñoñas disparando un sinfín de suspiros para derrengar la paciencia del sufrido espectador. Antonio Banderas, Carmen Maura y Eusebio Poncela forman el triunvirato más admirable y prodigioso del cine de hoy. Son tres actores únicos, generosos y soberbios, que haciendo ascos al pintoresquismo penetran con una pasmosa facultad de síntesis la oculta y milagrosa magia de la interpretación. Una profesora de Filosofía, cámara fotográfica en ristre, Michelle Fedoroff, vio la película por cuarta vez la mañana en la cual yo tan sólo la descubría. Me aseguró que a Almodóvar le han cerrado la puerta de algunas competiciones y negado los premios que merecía. Pero ¿qué puede esperar el realizador de los claustros de la trivialidad y las aulas de la ramplonería? Que el corro de los holgazanes le acoja de uñas es estatuario. Cuando se celebre la ceremonia de la recuperación le echarán los cabestros como mandan los cánones.
Que los admiradores de Almodóvar no vendan sus entusiasmos más baratos que sus desconsuelos. Si el premio Cervantes se hubiera dado en el siglo XVII, lo hubiera ganado Avellaneda y no el verdadero autor del Quijote. No lo hubiera merecido… como tampoco a Almodóvar un galardón perendengue.
Entretanto, que esperen los cabestros, pero ¡cuidado!… que Almodóvar puede embestir a los mayorales.