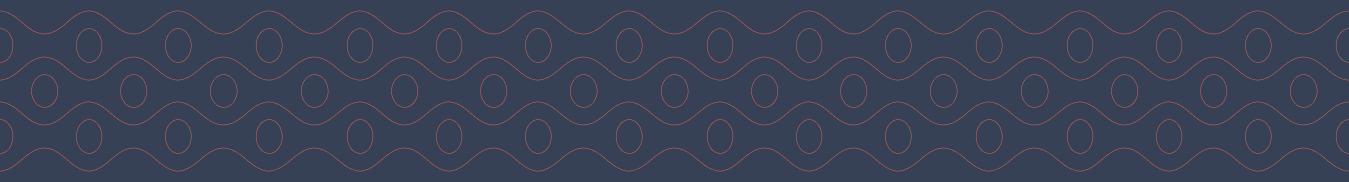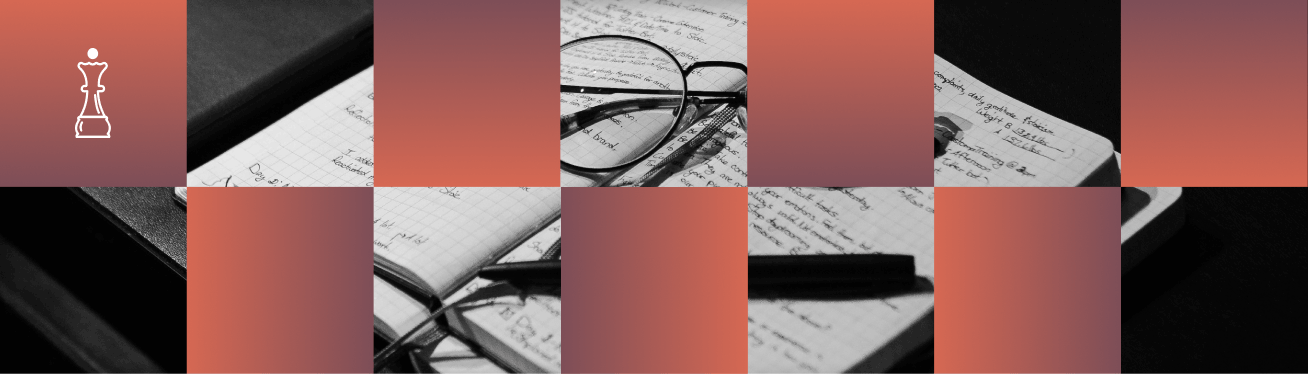
LOS GENERALES ALMODÓVAR Y ARRABAL
FERNANDO ARRABAL
17 DE JUNIO DE 1989
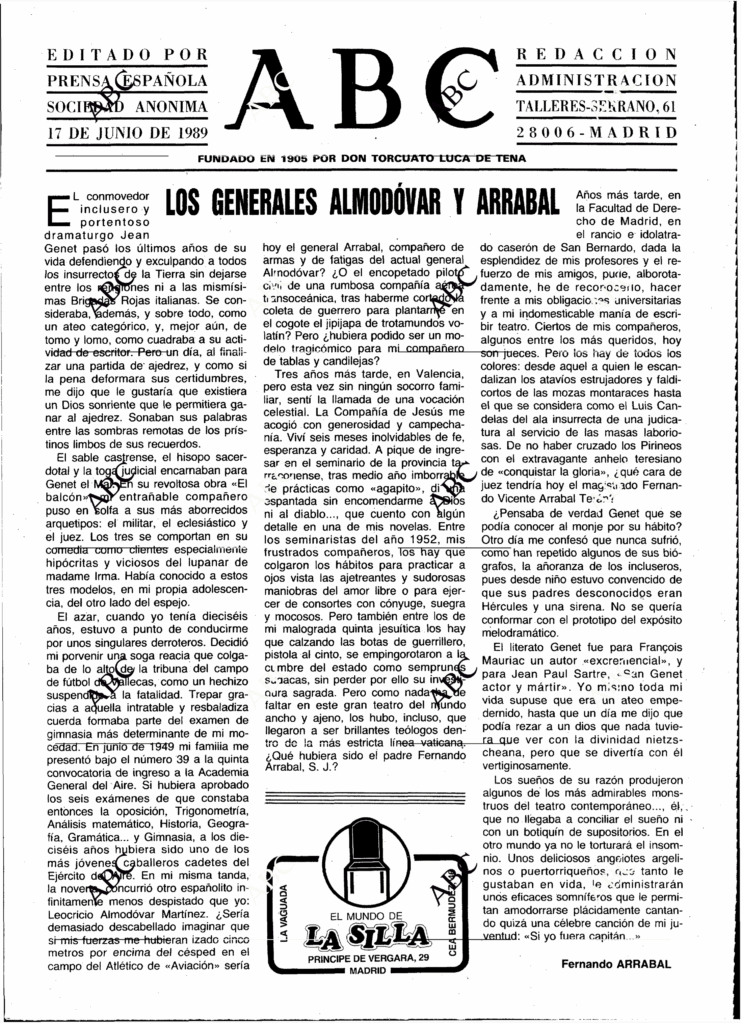
Version espagnole
EL conmovedor inclusero y portentoso dramaturgo Jean Genet pasó los últimos años de su vida defendiendo y exculpando a todos los insurrectos de la Tierra sin dejarse entre los renglones ni a las mismísimas Brigadas Rojas italianas. Se consideraba, además, y sobre todo, como un ateo categórico, y, mejor aún, de tomo y lomo, como cuadraba a su actividad de escritor. Pero un día, al finalizar una partida de ajedrez, y como si la pena deformara sus certidumbres, me dijo que le gustaría que existiera un Dios sonriente que le permitiera ganar al ajedrez. Sonaban sus palabras entre las sombras remo tas de los prístinos limbos de sus recuerdos.
El sable castrense, el hisopo sacerdotal y la toga judicial encarnaban para Genet el Mal. En su revoltosa obra «El balcón», mi entrañable compañero puso en solfa a sus más aborrecidos arquetipos: el militar, el eclesiástico y el juez . Los tres se comportan en su comedia como clientes especialmente hipócritas y viciosos del lupanar de madame Irma. Había conocido a estos tres modelos, en mi propia adolescencia, del otro lado del espejo.
El azar, cuando yo tenía dieciséis años, estuvo a punto de conducirme por unos singulares derroteros. Decidió mi porvenir una soga reacia que colgaba de lo alto de la tribuna del campo de fútbol de Vallecas, como un hechizo suspendido a la fatalidad. Trepar gracias a aquella intratable y resbaladiza cuerda formaba parte del examen de gimnasia más determinante de mi mocedad. En junio de 1949 mi familia me presentó bajo el número 39 a la quinta convocatoria de ingreso a la Academia General del Aire. Si hubiera aprobado los seis exámenes de que constaba entonces la oposición, Trigonometría, Análisis matemático, Historia, Geografía, Gramática… y Gimnasia, a los dieciséis años hubiera sido uno de los más jóvenes caballeros cadetes del Ejército del Aire. En mi misma tanda, la novena, concurrió otro españolito infinitamente menos despistado que yo: Leocricio Almodóvar Martínez. ¿Sería demasiado descabellado imaginar que si mis fuerzas me hubieran izado cinco metros por encima del césped en el campo del Atlético de «Aviación» sería hoy el general Arrabal, compañero de armas y de fatigas del actual general Almodóvar? ¿O el encopetado piloto civil de una rumbosa compañía aérea transoceánica, tras haberme cortado la coleta de guerrero para plantarme en el cogote el jipijapa de trotamundos volatín? Pero ¿hubiera podido ser un modelo tragicómico para mi compañero de tablas y candilejas?
Tres años más tarde, en Valencia, pero esta vez sin ningún socorro familiar, sentí la llamada de una vocación celestial. La Compañía de Jesús me acogió con generosidad y campechanía. Viví seis meses inolvidables de fe, esperanza y caridad. A pique de ingresar en el seminario de la provincia tarraconense, tras medio año imborrable de prácticas como «agapito», di una espantada sin encomendarme a Dios ni al diablo…, que cuento con algún detalle en una de mis novelas. Entre los seminaristas del año 1952, mis frustrados compañeros, los hay que colgaron los hábitos para practicar a ojos vista las ajetreantes y sudorosas maniobras del amor libre o para ejercer de consortes con cónyuge, suegra y mocosos. Pero también entre los de mi malograda quinta jesuítica los hay que calzando las botas de guerrillero, pistola al cinto, se empingorotaron a la cumbre del estado como semprunes sudacas, sin perder por ello su investidura sagrada. Pero como nada ha de faltar en este gran teatro del mundo ancho y ajeno, los hubo, incluso, que llegaron a ser brillantes teólogos dentro de la más estricta línea vaticana. ¿Qué hubiera sido el padre Fernando Arrabal, S. J.?
Años más tarde, en la Facultad de Derecho de Madrid, en el rancio e idolatrado caserón de San Bernardo, dada la esplendidez de mis profesores y el refuerzo de mis amigos, pude, alborotadamente, he de reconocerlo, hacer frente a mis obligaciones universitarias y a mi indomesticable manía de escribir teatro. Ciertos de mis compañeros, algunos entre los más queridos, hoy son jueces. Pero los hay de todos los colores: desde aquel a quien le escandalizan los atavíos estrujadores y faldicortos de las mozas montaraces hasta el que se considera como el Luis Candelas del ala insurrecta de una judicatura al servicio de las masas laboriosas. De no haber cruzado los Pirineos con el extravagante anhelo teresiano de «conquistar la gloria», ¿qué cara de juez tendría hoy el magistrado Fernando Vicente Arrabal Terán?
¿Pensaba de verdad Genet que se podía conocer al monje por su hábito? Otro día me confesó que nunca sufrió, como han repetido algunos de sus biógrafos, la añoranza de los incluseros, pues desde niño estuvo convencido de que sus padres desconocidos eran Hércules y una sirena. No se quería conformar con el prototipo del expósito melodramático.
El literato Genet fue para Francois Mauriac un autor «excremencial», y para Jean Paul Sartre, «San Genet actor y mártir». Yo mismo toda mi vida supuse que era un ateo empedernido, hasta que un día me dijo que podía rezar a un dios que nada tuviera que ver con la divinidad nietzscheana, pero que se divertía con él vertiginosamente.
Los sueños de su razón produjeron algunos de los más admirables monstruos del teatro contemporáneo…, él, que no llegaba a conciliar el sueño ni con un botiquín de supositorios. En el otro mundo ya no le torturará el insomnio. Unos deliciosos angelotes argelinos o puertorriqueños, que tanto le gustaban en vida, le administrarán unos eficaces somníferos que le permitan amodorrarse plácidamente cantando quizá una célebre canción de mi juventud: «Si yo fuera capitán…»