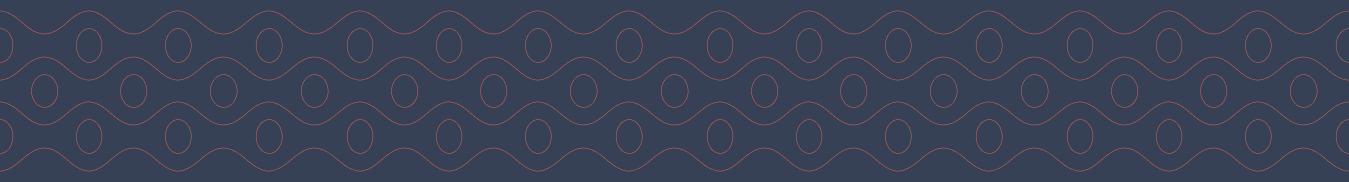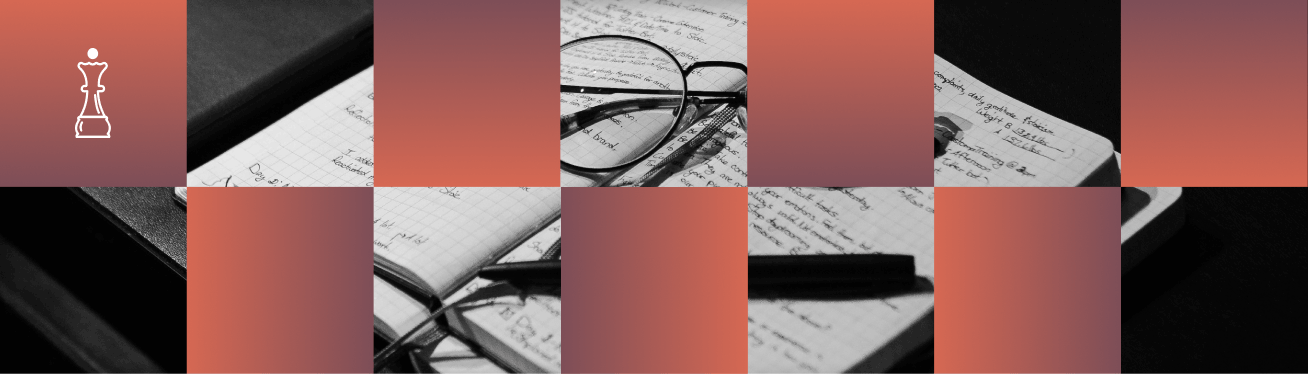
APOCALIPSIS, TERREMOTOS Y POETAS
FERNANDO ARRABAL
4 DE NOVIEMBRE DE 1989
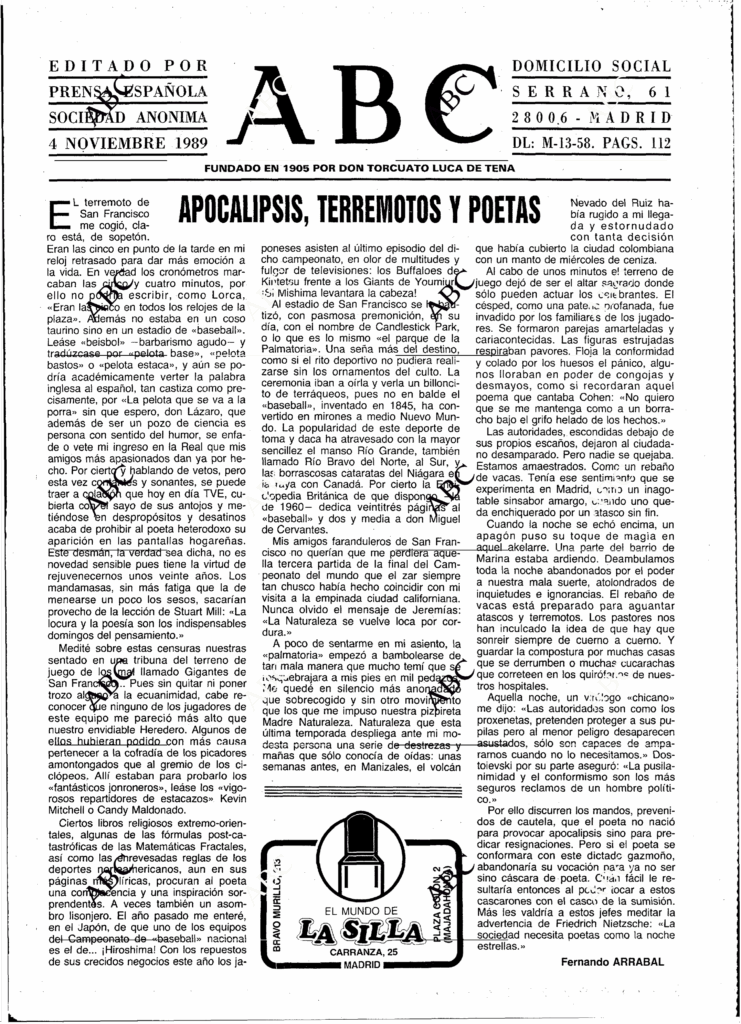
Version espagnole
EL terremoto de San Francisco me cogió, claro está, de sopetón. Eran las cinco en punto de la tarde en mi reloj retrasado para dar más emoción a la vida. En verdad los cronómetros marcaban las cinco y cuatro minutos, por ello no podría escribir, como Lorca, «Eran las cinco en todos los relojes de la plaza». Además no estaba en un coso taurino sino en un estadio de «baseball». Léase «béisbol» —barbarismo agudo— y tradúzcase por «pelota base», «pelota bastos» o «pelota estaca», y aún se podría académicamente verter la palabra inglesa al español, tan castiza como precisamente, por «La pelota que se va a la porra» sin que espero, don Lázaro, que además de ser un pozo de ciencia es persona con sentido del humor, se enfade o vete mi ingreso en la Real que mis amigos más apasionados dan ya por hecho. Por cierto y hablando de vetos, pero esta vez contantes y sonantes, se puede traer a colación que hoy en día TVE, cubierta con el sayo de sus antojos y metiéndose en despropósitos y desatinos acaba de prohibir al poeta heterodoxo su aparición en las pantallas hogareñas. Este desmán, la verdad sea dicha, no es novedad sensible pues tiene la virtud de rejuvenecernos unos veinte años. Los mandamasas, sin más fatiga que la de menearse un poco los sesos, sacarían provecho de la lección de Stuart Mill: «La locura y la poesía son los indispensables domingos del pensamiento.»
Medité sobre estas censuras nuestras sentado en una tribuna del terreno de juego de los mal llamadso Gigantes de San Francisco… Pues sin quitar ni poner trozo alguno a la ecuanimidad, cabe reconocer que ninguno de los jugadores de este equipo me pareció más alto que nuestro envidiable Heredero. Algunos de ellos hubieran podido con más causa pertenecer a la cofradía de los picadores amontongados que al gremio de los ciclópeos. Allí estaban para probarlo los «fantásticos jonroneros», léase los «vigorosos repartidores de estacazos» Kevin Mitchell o Candy Maldonado.
Ciertos libros religiosos extremo-orientales, algunas de las fórmulas post-catastróficas de las Matemáticas Fractales, así como las enrevesadas reglas de los deportes norteamericanos, aun en sus páginas más líricas, procuran al poeta una complacencia y una inspiración sorprendentes. A veces también un asombro lisonjero. El año pasado me enteré, en el Japón, de que uno de los equipos del Campeonato de «baseball» nacional es el de… ¡Hiroshima! Con los repuestos de sus crecidos negocios este año los japoneses asisten al último episodio del dicho campeonato, en olor de multitudes y fulgor de televisiones: los Buffaloes de Kintetsu frente a los Giants de Youmiuri. ¡Si Mishima levantara la cabeza!
Al estadio de San Francisco se le bautizó, con pasmosa premonición, en su día, con el nombre de Candlestick Park, o lo que es lo mismo «el parque de la Palmatoria». Una seña más del destino, como si el rito deportivo no pudiera realizarse sin los ornamentos del culto. La ceremonia iban a oírla y verla un billon cito de terráqueos, pues no en balde el «baseball», inventado en 1845, ha convertido en mirones a medio Nuevo Mundo. La popularidad de este deporte de toma y daca ha atravesado con la mayor sencillez el manso Río Grande, también llamado Río Bravo del Norte, al Sur, y las borrascosas cataratas del Niágara en la raya con Canadá. Por cierto la Enciclopedia Británica de que dispongo —la de 1960— dedica veintitrés páginas al «baseball» y dos y media a don Miguel de Cervantes.
Mis amigos faranduleros de San Francisco no querían que me perdiera aquella tercera partida de la final del Campeonato del mundo que el zar siempre tan chusco había hecho coincidir con mi visita a la empinada ciudad californiana. Nunca olvido el mensaje de Jeremías: «La Naturaleza se vuelve loca por cordura.»
A poco de sentarme en mi asiento, la «palmatoria» empezó a bambolearse de tan mala manera que mucho temí que se resquebrajara a mis pies en mil pedazos. Me quedé en silencio más anonadado que sobrecogido y sin otro movimiento que los que me impuso nuestra pizpireta Madre Naturaleza. Naturaleza que esta última temporada despliega ante mi modesta persona una serie de destrezas y mañas que sólo conocía de oídas: unas semanas antes, en Manizales, el volcán Nevado del Ruiz había rugido a mi llegada y estornudado con tanta decisión que había cubierto la ciudad colombiana con un manto de miércoles de ceniza.
Al cabo de unos minutos el terreno de juego dejó de ser el altar sagrado donde sólo pueden actuar los celebrantes. El césped, como una patena profanada, fue invadido por los familiares de los jugadores. Se formaron parejas amarteladas y cariacontecidas. Las figuras estrujadas respiraban pavores. Floja la conformidad y colado por los huesos el pánico, algunos lloraban en poder de congojas y desmayos, como si recordaran aquel poema que cantaba Cohen: «No quiero que se me mantenga como a un borracho bajo el grifo helado de los hechos.»
Las autoridades, escondidas debajo de sus propios escaños, dejaron al ciudadano desamparado. Pero nadie se quejaba. Estamos amaestrados. Como un rebaño de vacas. Tenía ese sentimiento que se experimenta en Madrid, como un inagotable sinsabor amargo, cuando uno queda enchiquerado por un atasco sin fin.
Cuando la noche se echó encima, un apagón puso su toque de magia en aquel akelarre. Una parte del barrio de Marina estaba ardiendo. Deambulamos toda la noche abandonados por el poder a nuestra mala suerte, atolondrados de inquietudes e ignorancias. El rebaño de vacas está preparado para aguantar atascos y terremotos. Los pastores nos han inculcado la idea de que hay que sonreír siempre de cuerno a cuerno. Y guardar la compostura por muchas casas que se derrumben o muchas cucarachas que correteen en los quirófanos de nuestros hospitales.
Aquella noche, un virólogo «chicano» me dijo: «Las autoridades son como los proxenetas; pretenden proteger a sus pupilas pero al menor peligro desaparecen asustados, sólo son capaces de ampararnos cuando no lo necesitamos.» Dostoyewsky por su parte aseguró: «La pusilanimidad y el conformismo son los más seguros reclamos de un hombre político.»
Por ello discurren los mandos, prevenidos de cautela, que el poeta no nació para provocar apocalipsis sino para predicar resignaciones. Pero si el poeta se conformara con este dictado gazmoño, abandonaría su vocación para ya no ser sino cascara de poeta. Cuan fácil le resultaría entonces al poder tocar a estos cascarones con el casco de la sumisión. Más les valdría a estos jefes meditar la advertencia de Friedrich Nietzsche: «La sociedad necesita poetas como la noche estrellas.»