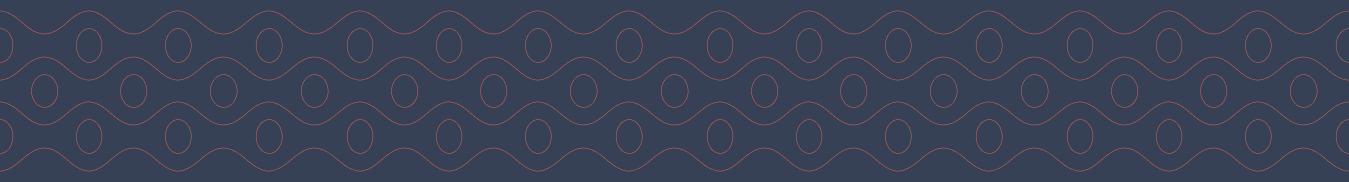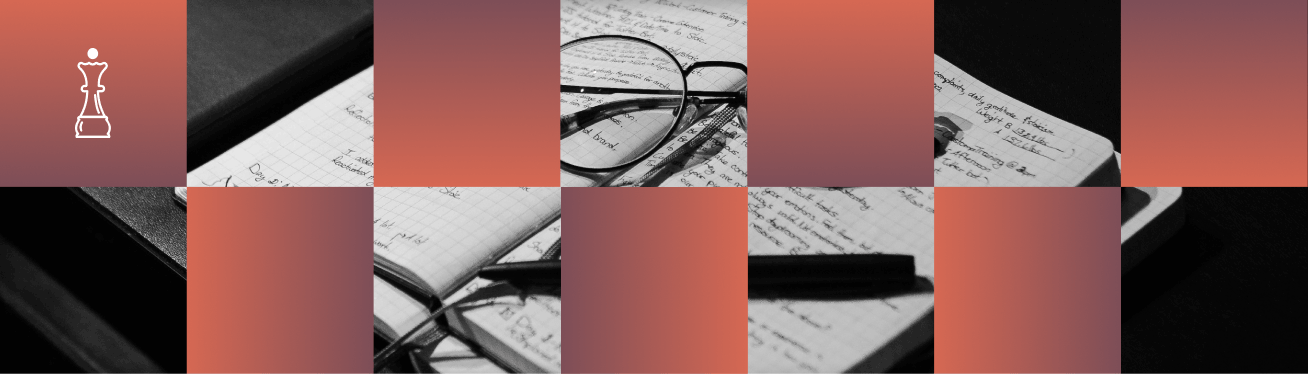
LA ÚLTIMA CARTA DE BECKETT
FERNANDO ARRABAL
27 DE DICIEMBRE DE 1989

Version espagnole
COMO a Samuel Bec kett le gustaba bromear, cuando en 1961 Suzanne, su compañera del alma, nos enseñó el libro que acababa de recibir: «The Theatre of the Absurd» (Anchor Books, Londres), comentó en francés «Teatro del absurdo…¡qué absurdo!». En la portada del libro de Martin Esslin, que tan en gracia cayó, figurábamos él, lonesco y yo. La fatalidad irremediablemente en su punto de portento nos llevó a cada uno por nuestros derroteros. Y, sin embargo, no hemos perdido esta etiqueta que, si bien no es adecuada, permite a nuestras obras atravesar las fronteras como un incesante retorno. ¡Menuda locomotora el vanguardista «absurdo»! Aunque meter en el mismo corro a autores tan diferentes como nosotros tres fue quizás un sinsentido teologal. La verdad es que al nacer, en aquellos años mozos, nadie puede negar que nuestros retoños causaban una parecida y desconcertante sorpresa entre tirios y troyanos. Eso sí, ninguno de los tres no fuimos nunca ni fervientes de la razón, ni fanáticos del absurdo. Inventábamos nuestras verdades como un arranque brote.
Como Samuel Beckett era ajedrecista de corazón le gustaba hablar de Bobby Fischer. Se diría que quería saberlo todo de su hermanito gemelo de Pasadena. Y a Bobby también la gusanera de la curiosidad le devora cuando saca en la conversación uno de sus temas favoritos: Beckett. El invencible rebelde americano retirado del mundo, sus pompas y sus vanidades, espera a «God», como el insuperable genio, retirado en su tienda de campaña en el salón, esperaba a Godot. ¡Qué explosión suspendida de anhelos!
Como a Beckett le encantaba conversar con desconocidos vagabundos, cuando uno de ellos le pegó una puñalada en el pecho, fue a visitarlo en la cárcel como si se inclinara a la muerte. El diálogo entre ambos lo escribió el mismísimo genio irlandés:
Beckett.— ¿Por qué me apuñaló?
(Larga pausa).
Desconocido Vagabundo (sinceramente).— Y yo ¿qué sé?
Como Beckett domina el arte de la concisión que nivela los silencios sólo respondió en su vida a la única pregunta de un periodista:
Director de «Liberation».— ¿Por qué escribe usted?
Beckett— …«Pa» lo único que sirvo.
Como Beckett era el ser más generoso que conocí, le regaló sus archivos a una pequeña Universidad texana, con los manuscritos de sus obras. Así premiaba discretamente a un grupo de profesores que estudiaban sus obras con fervor. La Universidad examinó pericialmente el valor de la donación; los expertos ingleses la cifraron en 70 millones de libras esterlinas: un billoncito y medio de pesetas, como una misericordia que se palpa.
Como a Beckett le gustaba ver al azar celebrando la ceremonia de la confusión, se dio cita, sin saberlo, con Camilo José Cela y Vicente Aleixandre en Madrid y en Las Salesas para defender al más modesto de los dramaturgos melillenses (a un servidor por aquellos tiempos remotos, los jueces querían verle enchiquerado durante doce añitos). Mis tres defensores tenían entonces un punto en común, y yo creo que nadie hubiera podido adivinarlo: iban a ser premios Nobel en un tiempo inflamado de presente.
Como Beckett sólo podía vivir en la marginalidad, los hados decidieron que desde las ventanas de su pisito parisiense se viera la quintaesencia del universo carcelario: la Prisión de la Santé, y que sus diarios paseos a pie le llevaran invariablemente a la quintaesencia del mundo de la locura: el asilo (ayer «manicomio») de Santa Ana. En su vida latía el ritmo desnudo de la esencia.
Como a Beckett le gustaba el deporte, cuando llegó a Nueva York por vez primera, su editor, Barney Rosset, quiso acompañarle al Shea Stadium para presenciar con él dos partidos seguidos de los Metropolitanos (los Mets). Pero Beckett quiso ir solo. Al cabo de la primera partida, el dramaturgo había comprendido las enrevesadas reglas del «base-ball», venciendo su fragilidad y el tropel de hurras.
Como Beckett era tan desprendido, repartió los millones del Nobel entre sus amigos en apuros, sin que su mano izquierda supiera lo que daba su derecha; una parte de sus derechos de autor siguieron el mismo discretísimo camino de aromas profundos.
Como a Beckett no le gustaba comentar su obra, le encantaba glosar la de Proust o la de Joyce. Por cierto, tanto estimaba al divino James que nunca desmintió los cotilleos que los malintencionados contaban sobre sus relaciones con él, ni siquiera las más humillantes y por lo tanto falsas. Con fruición de certidumbre enmascaró las ordinarias agonías.
Como a Beckett no le gustaba hablar de sí mismo, nos queda tan sólo un documento excepcional, frágil como la gallardía, para conocerle mejor: La carta que escribió al presidente del Tribunal Español cuando en el verano de 1967 le fue prohibido venir a defenderme en persona. Beckett, para liberarme de la cárcel, me retrata a su imagen y semejanza. Pero, ¡ay de mí!, yo no soy Beckett. Traduzcamos a derechas su famosa carta, poniendo Beckett donde dice Arrabal e Irlanda donde escribe España: «Beckett tiene un excepcional valor humano y artístico. En el breve espacio de diez años se alzó al primer puesto entre los dramaturgos de hoy gracias a un talento profundamente irlandés. En todas partes donde su teatro se representa, y se representa en todas partes, Irlanda está presente… Beckett es ingenuo y frágil físicamente y nerviosamente. Tendrá que sufrir mucho para darnos aún todo lo que nos tiene que dar. Que nada se añada a su propio dolor…».
Como Beckett ya se ha ido con Godot ¿qué voy a hacer yo aquí, solo, en este valle, con este rebullir de tantas rememoraciones?