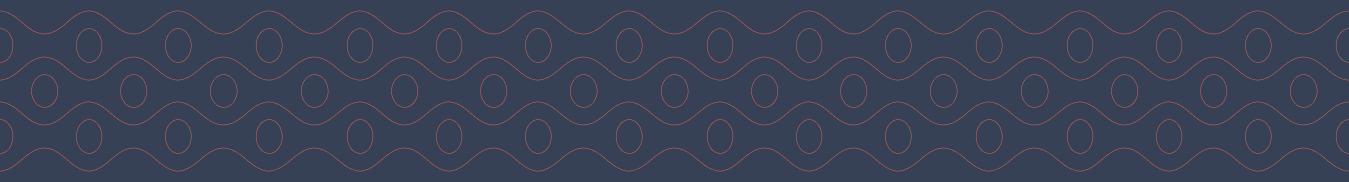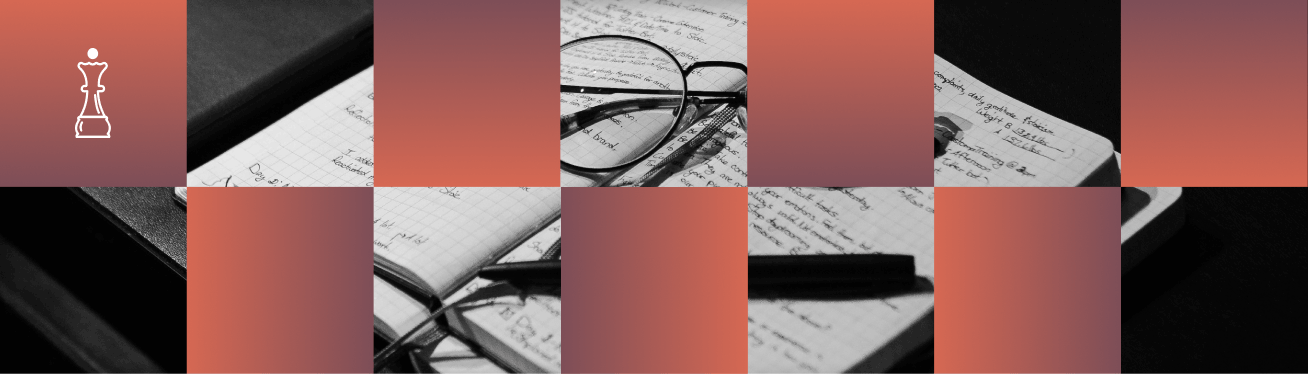
HÉCTOR, RESUCITADO
FERNANDO ARRABAL
7 DE ABRIL DE 1990
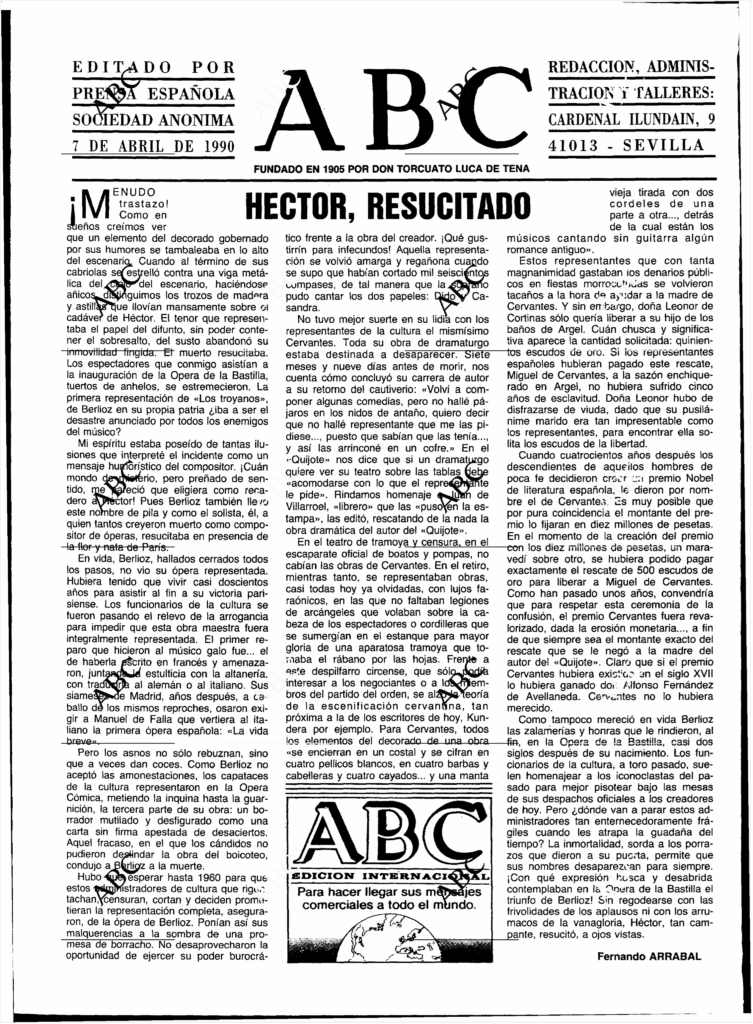
Version espagnole
¡MENUDO trastazo! Como en sueños creímos ver que un elemento del decorado gobernado por sus humores se tambaleaba en lo alto del escenario. Cuando al término de sus cabriolas se estrelló contra una viga metálica del cielo del escenario, haciéndose añicos, distinguimos los trozos de madera y astillas que llovían mansamente sobre el cadáver de Héctor. El tenor que representaba el papel del difunto, sin poder contener el sobresalto, del susto abandonó su inmovilidad fingida. El muerto resucitaba. Los espectadores que conmigo asistían a la inauguración de la Opera de la Bastilla, tuertos de anhelos, se estremecieron. La primera representación de «Los troyanos», de Berlioz en su propia patria ¿iba a ser el desastre anunciado por todos los enemigos del músico?
Mi espíritu estaba poseído de tantas ilusiones que interpreté el incidente como un mensaje humorístico del compositor. ¡Cuán mondo de misterio, pero preñado de sentido, me pareció que eligiera como recadero a Héctor! Pues Berlioz también llevó este nombre de pila y como el solista, él, a quien tantos creyeron muerto como compositor de óperas, resucitaba en presencia de la flor y nata de París.
En vida, Berlioz, hallados cerrados todos los pasos, no vio su ópera representada. Hubiera tenido que vivir casi doscientos años para asistir al fin a su victoria parisiense. Los funcionarios de la cultura se fueron pasando el relevo de la arrogancia para impedir que esta obra maestra fuera integralmente representada. El primer reparo que hicieron al músico galo fue… el de haberla escrito en francés y amenazaron, juntando la estulticia con la altanería, con traducirla al alemán o al italiano. Sus siameses de Madrid, años después, a caballo de los mismos reproches, osaron exigir a Manuel de Falla que vertiera al italiano la primera ópera española: «La vida breve».
Pero los asnos no sólo rebuznan, sino que a veces dan coces. Como Berlioz no aceptó las amonestaciones, los capataces de la cultura representaron en la Opera Cómica, metiendo la inquina hasta la guarnición, la tercera parte de su obra: un borrador mutilado y desfigurado como una carta sin firma apestada de desaciertos. Aquel fracaso, en el que los candidos no pudieron deslindar la obra del boicoteo, condujo a Berlioz a la muerte.
Hubo que esperar hasta 1960 para que estos administradores de cultura que rigen, tachan, censuran, cortan y deciden prometieran la representación completa, aseguraron, de la ópera de Berlioz. Ponían así sus malquerencias a la sombra de una promesa de borracho. No desaprovecharon la oportunidad de ejercer su poder burocrático frente a la obra del creador. ¡Qué gustirrín para infecundos! Aquella representación se volvió amarga y regañona cuando se supo que habían cortado mil seiscientos compases, de tal manera que la soprano pudo cantar los dos papeles: Dido y Casandra.
No tuvo mejor suerte en su lidia con los representantes de la cultura el mismísimo Cervantes. Toda su obra de dramaturgo estaba destinada a desaparecer. Siete meses y nueve días antes de morir, nos cuenta cómo concluyó su carrera de autor a su retorno del cautiverio: «Volví a componer algunas comedias, pero no hallé pájaros en los nidos de antaño, quiero decir que no hallé representante que me las pidiese…, puesto que sabían que las tenía…, y así las arrinconé en un cofre.» En el «Quijote» nos dice que si un dramaturgo quiere ver su teatro sobre las tablas debe «acomodarse con lo que el representante le pide». Rindamos homenaje a Juan de Villarroel, «librero» que las «puso en la estampa», las editó, rescatando de la nada la obra dramática del autor del «Quijote».
En el teatro de tramoya y censura, en el escaparate oficial de boatos y pompas, no cabían las obras de Cervantes. En el retiro, mientras tanto, se representaban obras, casi todas hoy ya olvidadas, con lujos faraónicos, en las que no faltaban legiones de arcángeles que volaban sobre la cabeza de los espectadores o cordilleras que se sumergían en el estanque para mayor gloria de una aparatosa tramoya que tomaba el rábano por las hojas. Frente a este despilfarro circense, que sólo podía interesar a los negociantes o a los miembros del partido del orden, se alzó la teoría de la escenificación cervantina, tan próxima a la de los escritores de hoy, Kundera por ejemplo. Para Cervantes, todos los elementos del decorado de una obra «se encierran en un costal y se cifran en cuatro pellicos blancos, en cuatro barbas y cabelleras y cuatro cayados… y una manta vieja tirada con dos cordeles de una parte a otra…, detrás de la cual están los músicos cantando sin guitarra algún romance antiguo».
Estos representantes que con tanta magnanimidad gastaban los denarios públicos en fiestas morrocotudas se volvieron tacaños a la hora de ayudar a la madre de Cervantes. Y sin embargo, doña Leonor de Cortinas sólo quería liberar a su hijo de los baños de Argel. Cuán chusca y significativa aparece la cantidad solicitada: quinientos escudos de oro. Si los representantes españoles hubieran pagado este rescate, Miguel de Cervantes, a la sazón enchiquerado en Argel, no hubiera sufrido cinco años de esclavitud. Doña Leonor hubo de disfrazarse de viuda, dado que su pusilánime marido era tan impresentable como los representantes, para encontrar ella solita los escudos de la libertad.
Cuando cuatrocientos años después los descendientes de aquellos hombres de poca fe decidieron crear un premio Nobel de literatura española, le dieron por nombre el de Cervantes. Es muy posible que por pura coincidencia el montante del premio lo fijaran en diez millones de pesetas. En el momento de la creación del premio con los diez millones de pesetas, un maravedí sobre otro, se hubiera podido pagar exactamente el rescate de 500 escudos de oro para liberar a Miguel de Cervantes. Como han pasado unos años, convendría que para respetar esta ceremonia de la confusión, el premio Cervantes fuera revalorizado, dada la erosión monetaria…, a fin de que siempre sea el montante exacto del rescate que se le negó a la madre del autor del «Quijote». Claro que si el premio Cervantes hubiera existido en el siglo XVII lo hubiera ganado don Alfonso Fernández de Avellaneda. Cervantes no lo hubiera merecido.
Como tampoco mereció en vida Berlioz las zalamerías y honras que le rindieron, al fin, en la Opera de la Bastilla, casi dos siglos después de su nacimiento. Los funcionarios de la cultura, a toro pasado, suelen homenajear a los iconoclastas del pasado para mejor pisotear bajo las mesas de sus despachos oficiales a los creadores de hoy. Pero ¿dónde van a parar estos administradores tan enternecedoramente frágiles cuando les atrapa la guadaña del tiempo? La inmortalidad, sorda a los porrazos que dieron a su puerta, permite que sus nombres desaparezcan para siempre. ¡Con qué expresión hosca y desabrida contemplaban en la Opera de la Bastilla el triunfo de Berlioz! Sin regodearse con las frivolidades de los aplausos ni con los arrumacos de la vanagloria, Héctor, tan campante, resucitó, a ojos vistas.