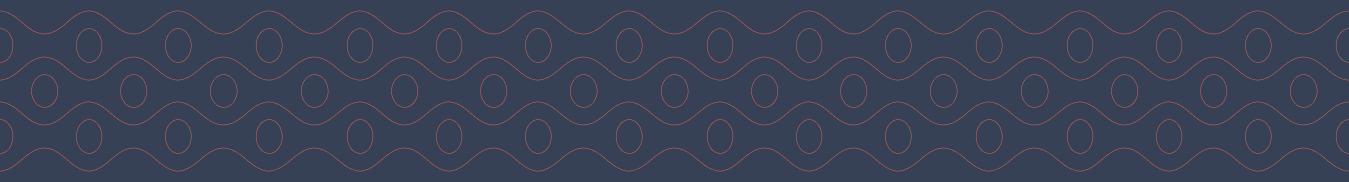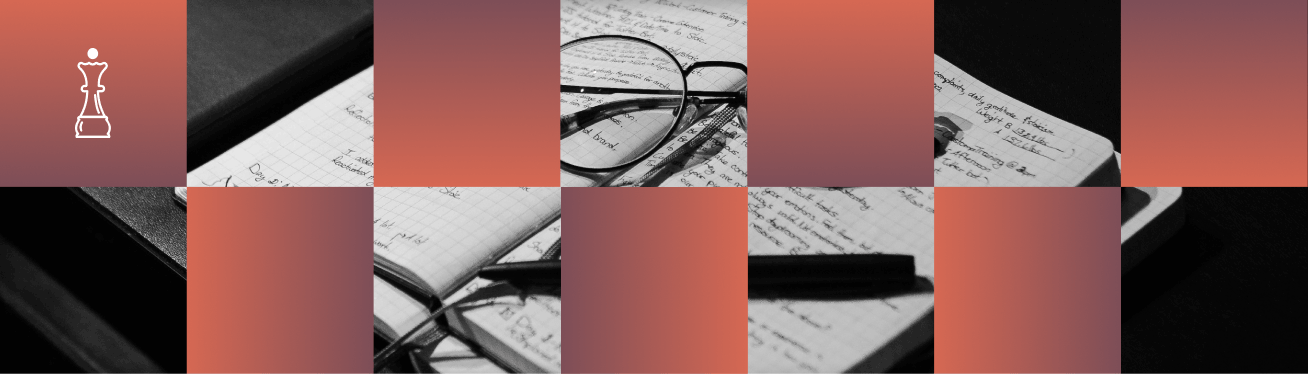
SERRANDO CERDOS
FERNANDO ARRABAL
2 DE JULIO DE 1996
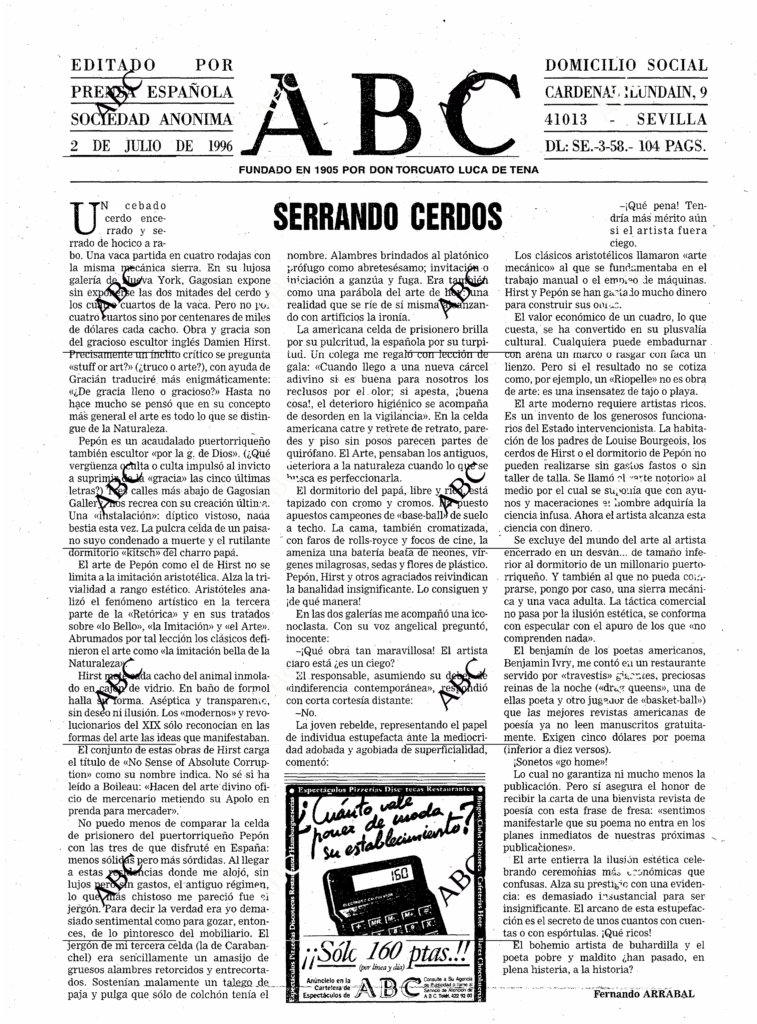
Version espagnole
UN cebado cerdo encerrado y serrado de hocico a rabo. Una vaca partida en cuatro rodajas con la misma mecánica sierra. En su lujosa galería de Nueva York, Gagosian expone sin exponerse las dos mitades del cerdo y los cuatro cuartos de la vaca. Pero no por cuatro cuartos sino por centenares de miles de dólares cada cacho. Obra y gracia son del gracioso escultor inglés Damien Hirst. Precisamente un ínclito crítico se pregunta «stuff or art?» (¿truco o arte?), con ayuda de Gracián traduciré, más enigmáticamente: «¿De gracia lleno o gracioso?» Hasta no hace mucho se pensó que en su concepto más general el arte es todo lo que se distingue de la Naturaleza.
Pepón es un acaudalado puertorriqueño también escultor «por la g. de Dios». (¿Qué vergüenza oculta o culta impulsó al invicto a suprimir de la «gracia» las cinco últimas letras?) Tres calles más abajo de Gagosian Gallery, nos recrea con su creación última. Una «instalación»: díptico vistoso, nada bestia esta vez. La pulcra celda de un paisano suyo condenado a muerte y el rutilante dormitorio «kitsch» del charro papá.
El arte de Pepón como el de Hirst no se limita a la imitación aristotélica. Alza la trivialidad a rango estético. Aristóteles analizó el fenómeno artístico en la tercera parte de la «Retórica» y en sus tratados sobre «lo Bello», «la Imitación» y «el Arte». Abrumados por tal lección los clásicos definieron el arte como «la imitación bella de la Naturaleza».
Hirst mete cada cacho del animal inmolado en cajón de vidrio. En baño de formol halla su forma. Aséptica y transparente, sin deseo ni ilusión. Los «modernos» y revolucionarios del XIX sólo reconocían en las formas del arte las ideas que manifestaban.
El conjunto de estas obras de Hirst carga el título de «No Sense of Absolute Corruption» como, su nombre indica. No sé si ha leído a Boileau: «Hacen del arte divino oficio de mercenario metiendo su Apolo en prenda para mercader».’
No puedo menos de comparar la celda de prisionero del puertorriqueño Pepón con las tres de que disfruté en España: menos sólidas pero más sórdidas. Al llegar a estas residencias donde me alojó, sin lujos pero sin gastos, el antiguo régimen, lo que más chistoso me pareció fue el jergón. Para decir la verdad era yo demasiado sentimental como para gozar, entonces, de lo pintoresco del mobiliario. El jergón de mi tercera celda (la de Carabanchel) era sencillamente un amasijo de gruesos alambres retorcidos y entrecortados. Sostenían malamente un talego de. paja y pulga que sólo de colchón tenía el nombre. Alambres brindados al platónico prófugo como abretesésamo; invitación o iniciación a ganzúa y fuga. Era también como una parábola del arte de hoy: una realidad que se ríe de sí misma alcanzando con artificios la ironía.
La americana celda de prisionero brilla por su pulcritud, la española por su turpitud. Un colega me regaló con lección de gala: «Cuando llego a una nueva cárcel adivino si es buena para nosotros los reclusos por el olor; si apesta, ¡buena cosa!, el deterioro higiénico se acompaña de desorden en la vigilancia». En la celda americana catre y retrete de retrato, paredes y piso sin posos parecen partes de quirófano. El Arte, pensaban los antiguos, deteriora a la naturaleza cuando lo que se busca es perfeccionarla.
El dormitorio del papá, libre y rico, está tapizado con cromo y cromos. Ha puesto apuestos campeones de «base-ball» de suelo a techo. La cama, también cromatizada, con faros de rolls-royce y focos de cine, la ameniza una batería beata de neones, vírgenes milagrosas, sedas y flores de plástico. Pepón, Hirst y otros agraciados reivindican la banalidad insignificante. Lo consiguen y ¡de qué manera!
En las dos galerías me acompañó una iconoclasta. Con su voz angelical preguntó, inocente:
-¡Qué obra tan maravillosa! El artista claro está ¿es un ciego?
El responsable, asumiendo su deber de «indiferencia contemporánea», respondió con corta cortesía distante:
-No.
La joven rebelde, representando el papel de individua estupefacta ante la mediocridad adobada y agobiada de superficialidad, comentó:
-¡Qué pena! Tendría más mérito aún si el artista fuera ciego.
Los clásicos aristotélicos llamaron «arte mecánico» al que se fundamentaba en el trabajo manual o el empleo de máquinas. Hirst y Pepón se han gastado mucho dinero para construir sus obras.
El valor económico de un cuadro, lo que cuesta, se ha convertido en su plusvalía cultural. Cualquiera puede embadurnar con arena un marco o rasgar con faca un lienzo. Pero si el resultado no se cotiza como, por ejemplo, un «Riopelle» no es obra de arte: es una insensatez de tajo o playa.
El arte moderno requiere artistas ricos. Es un invento de los generosos funcionarios del Estado intervencionista. La habitación de los padres de Louise Bourgeois, los cerdos de Hirst o el dormitorio de Pepón no pueden realizarse sin gastos fastos o sin taller de talla. Se llamó el «arte notorio» al medio por el cual se suponía que con ayunos y maceraciones el hombre adquiría la ciencia infusa. Ahora el artista alcanza esta ciencia con dinero.
Se excluye del mundo del arte al artista encerrado en un desván… de tamaño inferior al dormitorio de un millonario puertorriqueño. Y también al que no pueda comprarse, pongo por caso, una sierra mecánica y una vaca adulta. La táctica comercial no pasa por la ilusión estética, se conforma con especular con el apuro de los que «no comprenden nada».
El benjamín de los poetas americanos, Benjamín Ivry, me contó en un restaurante servido por «travestis» gigantes, preciosas reinas de la noche («drag queens», una de ellas poeta y otro jugador de «basket-ball») que las mejores revistas americanas de poesía ya no leen manuscritos gratuitamente. Exigen cinco dólares por poema (inferior a diez versos).
¡Sonetos «go home»!
Lo cual no garantiza ni mucho menos la publicación. Pero sí asegura el honor de recibir la carta de una bienvista revista de poesía con esta frase de fresa: «sentimos manifestarle que su poema no entra en los planes inmediatos de nuestras próximas publicaciones».
El arte entierra la ilusión estética celebrando ceremonias más económicas que confusas. Alza su prestigio con una evidencia: es demasiado insustancial para ser insignificante. El arcano de esta estupefacción es el secreto de unos cuantos con cuentas o con espórtulas. ¡Qué ricos!
El bohemio artista de buhardilla y el poeta pobre y maldito ¿han pasado, en plena histeria, a la historia?