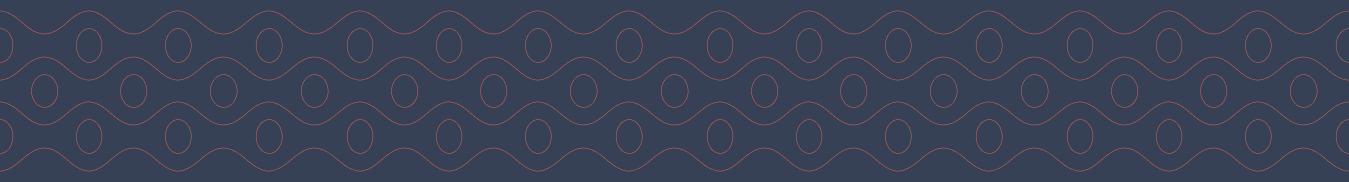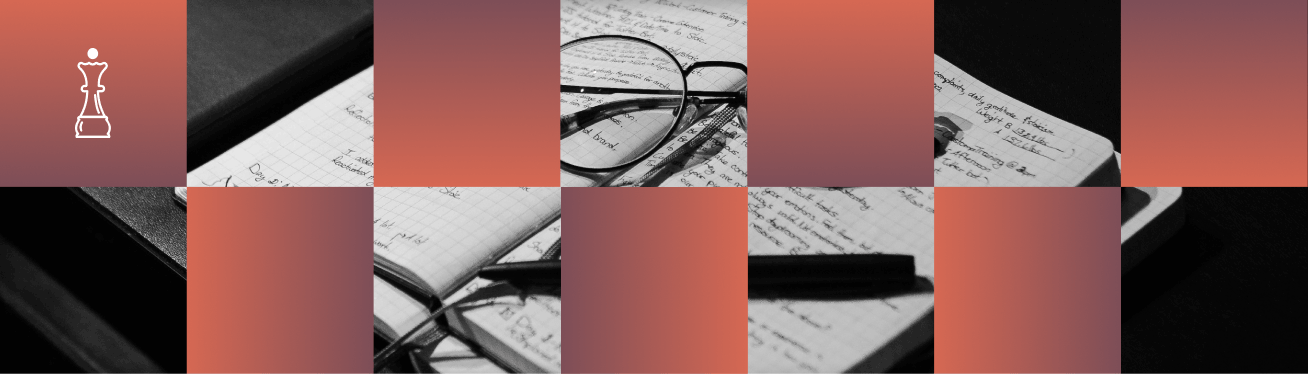
LA NOVÍSIMA «TEORÍA DE MOTIVOS»
FERNANDO ARRABAL
2 DE AGOSTO DE 1997
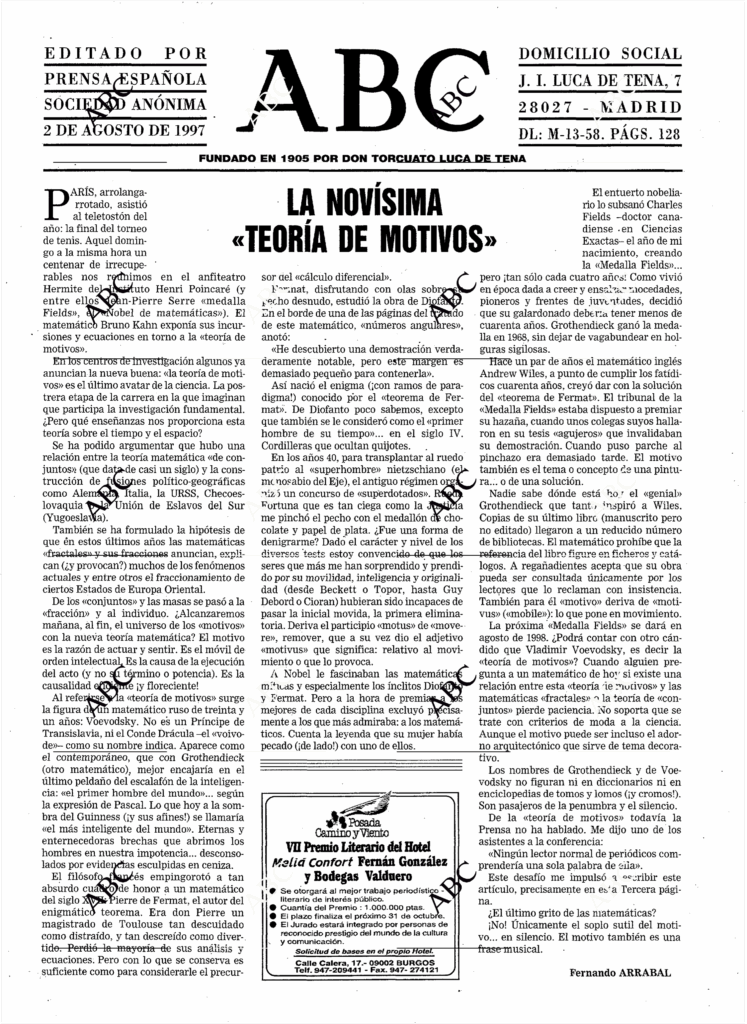
Version espagnole
PARÍS, arrolangarrotado, asistió al teletostón del año: la final del torneo de tenis. Aquel domingo a la misma hora un centenar de irrecuperables nos reunimos en el anfiteatro Hermite del Instituto Henri Poincaré (y entre ellos Jean-Pierre Serre «medalla Fields», el «Nobel de matemáticas»). El matemático Bruno Kahn exponía sus incursiones y ecuaciones en torno a la «teoría de motivos».
En los centros de investigación algunos ya anuncian la nueva buena: «la teoría de motivos» es el último avatar de la ciencia. La postrera etapa de la carrera en la que imaginan que participa la investigación fundamental. ¿Pero qué enseñanzas nos proporciona esta teoría sobre el tiempo y el espacio?
Se ha podido argumentar que hubo una relación entre la teoría matemática «de conjuntos» (que data de casi un siglo) y la construcción de fusiones político-geográficas como Alemania, Italia, la URSS, Checoeslovaquia o la Unión de Eslavos del Sur (Yugoeslavia)
También se ha formulado la hipótesis de que en estos últimos años las matemáticas «fractales» y sus fracciones anuncian, explican (¿y provocan?) muchos de los fenómenos actuales y entre otros el fraccionamiento de ciertos Estados de Europa Oriental.
De los «conjuntos» y las masas se pasó a la «fracción» y al individuo. ¿Alcanzaremos mañana, al fin, el universo de los «motivos» con la nueva teoría matemática? El motivo es la razón de actuar y sentir. Es el móvil de orden intelectual. Es la causa de la ejecución del acto (y no su término o potencia) Es la causalidad eficiente ¡y floreciente!
Al referirse a la «teoría de motivos» surge la figura de un matemático ruso de treinta y un años: Voevodsky. No es un Príncipe de Transislavia, ni el Conde Drácula -el «voivode»- como su nombre indica. Aparece como el contemporáneo, que con Grothendieck (otro matemático), mejor encajaría en el último peldaño del escalafón de la inteligencia: «el primer hombre del mundo»… según la expresión de Pascal. Lo que hoy a la sombra del Guinness (¡y sus afines!) se llamaría «el más inteligente del mundo». Eternas y enternecedoras brechas que abrimos los hombres en nuestra impotencia… desconsolados por evidencias esculpidas en ceniza.
El filósofo francés empingorotó a tan absurdo cuadro de honor a un matemático del siglo XVII: Fierre de Fermat, el autor del enigmático teorema. Era don Pierre un magistrado de Toulouse tan descuidado como distraído, y tan descreído como divertido. Perdió la mayoría de sus análisis y ecuaciones. Pero con lo que se conserva es suficiente como para considerarle el precursor del «cálculo diferencial».
Fermat, disfrutando con olas sobre su pecho desnudo, estudió la obra de Diofanto. En el borde de una de las páginas del tratado de este matemático, «números angulares» anotó:
«He descubierto una demostración verdaderamente notable, pero este margen es demasiado pequeño para contenerla».
Así nació el enigma (¡con ramos de paradigma!) conocido por el «teorema de Fermat». De Diofanto poco sabemos, excepto que también se le consideró como el «primer hombre de su tiempo»… en el siglo IV. Cordilleras que ocultan quijotes.
En los años 40, para transplantar al ruedo patrio al «superhombre» nietzschiano (el monosabio del Eje), el antiguo régimen organizó un concurso de «superdotados». Rueda Fortuna que es tan ciega como la Justicia me pinchó el pecho con el medallón de chocolate y papel de plata. ¿Fue una forma de denigrarme? Dado el carácter y nivel de los diversos tests estoy convencido de que los seres que más me han sorprendido y prendido por su movilidad, inteligencia y originalidad (desde Beckett o Topor, hasta Guy Debord o Cioran) hubieran sido incapaces de pasar la inicial movida, la primera eliminatoria. Deriva el participio «motus» de «movere», remover, que a su vez dio el adjetivo «motivus» que significa: relativo al movimiento o que lo provoca.
A Nobel le fascinaban las matemáticas míticas y especialmente los ínclitos Diofanto y Fermat. Pero a la hora de premiar a los mejores de cada disciplina excluyó precisamente a los que más admiraba: a los matemáticos. Cuenta la leyenda que su mujer había pecado (¡de lado!) con uno de ellos.
El entuerto nobeliario lo subsanó Charles Fields -doctor canadiense en Ciencias Exactas- el año de mi nacimiento, creando la «Medalla Fields»… pero ¡tan sólo cada cuatro años! Como vivió en época dada a creer y ensalzar mocedades, pioneros y frentes de juventudes, decidió que su galardonado debería tener menos de cuarenta años. Grothendieck ganó la medalla en 1968, sin dejar de vagabundear en holguras sigilosas.
Hace un par de años el matemático inglés Andrew Wiles, a punto de cumplir los fatídicos cuarenta años, creyó dar con la solución del «teorema de Fermat». El tribunal de la «Medalla Fields» estaba dispuesto a premiar su hazaña, cuando unos colegas suyos hallaron en su tesis «agujeros» que invalidaban su demostración. Cuando puso parche al pinchazo era demasiado tarde. El motivo también es el tema o concepto de una pintura… o de una solución.
Nadie sabe dónde está hoy el «genial» Grothendieck que tanto inspiró a Wiles. Copias de su último libro (manuscrito pero no editado) llegaron a un reducido número de bibliotecas. El matemático prohíbe que la referencia del libro figure en ficheros y catálogos. A regañadientes acepta que su obra pueda ser consultada únicamente por los lectores que lo reclaman con insistencia. También para él «motivo» deriva de «motivus» («mobile»): lo que pone en movimiento.
La próxima «Medalla Fields» se dará en agosto de 1998. ¿Podrá contar con otro cándido que Vladimir Voevodsky, es decir la «teoría de motivos»? Cuando alguien pregunta a un matemático de hoy si existe una relación entre esta «teoría de motivos» y las matemáticas «fractales» o la teoría de «conjuntos» pierde paciencia. No soporta que se trate con criterios de moda a la ciencia. Aunque el motivo puede ser incluso el adorno arquitectónico que sirve de tema decorativo.
Los nombres de Grothendieck y de Voevodsky no figuran ni en diccionarios ni en enciclopedias de tomos y lomos (¡y cromos!). Son pasajeros de la penumbra y el silencio.
De la «teoría de motivos» todavía la Prensa no ha hablado. Me dijo uno de los asistentes a la conferencia:
«Ningún lector normal de periódicos comprendería una sola palabra de ella».
Este desafío me impulsó a escribir este artículo, precisamente en esta Tercera página.
¿El último grito de las matemáticas?
¡No! Únicamente el soplo sutil del motivo… en silencio. El motivo también es una frase musical.