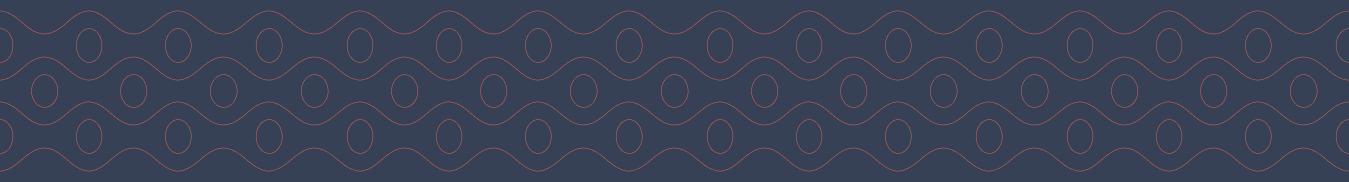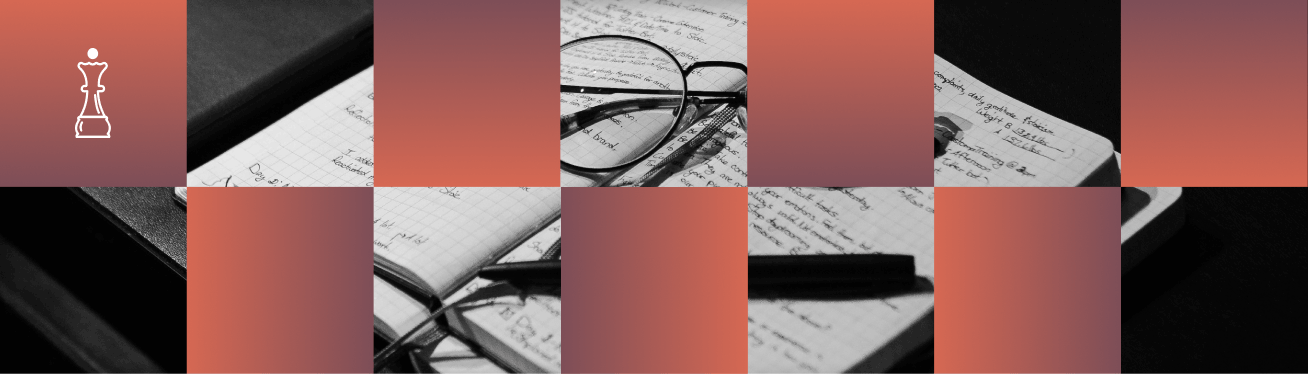
EL PARTO DE MIS MELLIZOS
FERNANDO ARRABAL
26 DE NOVIEMBRE DE 1997

Version espagnole
HOY, a las 7 y media de la tarde, entro en el Teatro Español (¡vivan las silepsis!) del brazo de mis mellizos. La parejita la forman más de dos mil páginas de papel biblia (aunque no en verso): los dos tomos de mi teatro completo y repleto, editados por «Clásicos castellanos». La más calpetovetónica colección de Espasa Calpe, dirigida por Víctor García de la Concha.
Cuántas satisfacciones inmerecidas y merecidas tribulaciones me proporciona, una vez concluidos los alumbramientos de mis obras, el teatro. Me lleva en andas y volandas desde Alaska a Tasmania a bordo del último de los avioncitos cosmopolitas y atraviesa-fronteras que aún vuela para la Literatura: el mal llamado «teatro de vanguardia».
Y, sin embargo, mis obras me asustan porque alteran el principio de causalidad. Hacen de mí mismo… su propia creación, como en el albaricoque el hueso engendra vida.
Por lo general los que eligen representar mi teatro buscan los resortes más secretos del corazón y los ponen al desnudo. Quizás porque intuyen que durante el trance nocturno, compensatorio y frustrante de escribir, mi cuerpo planea como la gaviota que se eleva con la brisa y tiembla de gusto… ¡y de susto! En el instante de un soplo me imagino dios con los dioses del Olimpo, pero sobre todo prisionero aterrado en un calabozo de tinieblas.
La magia (o la rudeza) de las diferentes representaciones llegan como algo que ya no me pertenece. Y, sin embargo, escribo bajo el imperio del rigor y hasta a menudo arrebatado por el sutil encanto de las matemáticas. Algunas veces confundido por tantas «puestas en escena» tan contradictorias me he preguntado «¿qué quise decir?». Como cuando esta última semana vi la misma obra interpretada al borde de la histeria genial en Sao Paulo y de la inocencia más pura en Poitiers.
Las aventuras iconoclastas me seducen cuando la belleza o el horror son las últimas expresiones de lo verdadero. Incluso si delante de mí pasa la vida, como un arroyo en un anubarrado atardecer sombrío.
Desde Kyoto a Sydney mi personaje (el protagonista de todas mis obras) casi siempre lo interpreta un actor o una actriz de gran belleza. Como si no supieran que mi cuerpo me abruma. Con gusto lo echaría a un vertedero de estiércol. Escribo al dictado de mi miseria física, de mi síquica inquietud y del frenesí animal que me arrebata, a vueltas con Dios y con la inmortalidad. Pero también escribo a la escucha de mis recuerdos, de mis congojas, de mi esperanza loca y de mi desesperanza cuerda. Porque mi existencia es tan hermosa como superfina, el teatro se alza como testimonio espectacular de la desgracia del ser humano y de la gracia de las cosas.
En el siglo de Pericles el escultor Parrasio, para representar la tragedia humana, torturaba hasta la muerte a sus esclavos para servirse de ello como modelo de la «realidad» del dolor y de la agonía. ¿Para qué buscar fuera lo que dentro de mí mismo vivo, ansió o sufro entre la ilusión del amor y la desilusión del humor?
En el tiempo de los titanes Brecht y Pirandello conocieron otras fuentes de inspiración. Cuenta el dramaturgo italiano que una mujer de luto riguroso le visitaba y le inspiraba cuando escribía: la «fantasía». A mí me viene a ver otra mujer vestida con los colores de la ciencia, de la filosofía, de la rebelión, del humor, del sufrimiento, del amor: es la «imaginación», el arte de combinar recuerdos. Ni más… ni menos.
¡Con qué fantasmagoría penetra la quimera en la voracidad de la intolerancia! Y, sin embargo, cuán indecente y demagógico sería que aceptara el título extravagante que me otorga en plena ofuscación H. Wolf: «dramaturgo perseguido». Mis obras de teatro, a poco de escribirlas, se editan y representan aquí y acullá sin más excepciones que las conocidas.
También cabe preguntarse si tiene razón el mismo H. Wolf cuando afirma que el anticonformismo ha colmado de gozo «el pozo de mi vida». ¡Con qué desconcierto y descontento oigo las palabras «provocación» y «escándalo» engrudadas a mi teatro…! ¡«por lo que de inconformista tiene»! Esta calificación me asombra. Sólo siento al teatro en mis rodillas, aborrascado por el anhelo y el pavor.
La palabra griega «skándalon» significa «trampa en la que se cae». Ni una línea he escrito con tan pobre intención. (Ni tampoco lo hicieron con este miserable propósito mis amigos lonesco y Beckett, Breton y Tzara, Mishima y Terayama). La inspiración es un «agujero negro» hincado en el espacio, y también la savia que sube de los pies a la copa de la secuoya.
Pero no sólo de inspiración vive el… dramaturgo. Hace treinta años V. Aleixandre percibió ya que «el conocimiento que aporto está teñido de una luz moral que está en la materia misma de mi arte». Resplandor que recibo de mi padre y de su martirio el 17 de julio de 1936 en Melilla. Ciudad que el destino, con tanto discernimiento, ha dispuesto que apadrine el nacimiento de mis mellizos.
El filósofo Guattari dijo que a veces los «poderes» y sus instituciones «reciben mi teatro como puñetazos en el estómago». Hubiera debido añadir que a pesar mío. La cebra del Congo muere con sus rayas y la mariposa Vanesa con sus manchas. No me siento capaz ni de cambiar, ni de «mejorarme». Ni siquiera me lo propongo.
Cuán a menudo se pretende también situar a mi teatro en el pendular vaivén vanguardia-retaguardia. Aristóteles y Platón, Confucio y Buda, compartieron ya la evidencia salomónica de que «nada hay nuevo bajo las estrellas». Y a pesar de ello desde hace una decena de años, entre tinieblas, creo vislubrar el renacimiento filosófico, poético, científico… ¡y teatral! ¿Es un espejismo?
La «mecánica cuántica», las matemáticas «fractales», la teoría de motivos, la biología molecular… o con infinitamente mayor modestia mi teatro proponen un concepto del universo ¡formidable! «Formidable» en todos los sentidos de la palabra: «asombroso», «muy grande», «extraordinario»… pero también como señala la raíz latina de la palabra («formidabilis»): «muy temible», «…que causa miedo».
Mi teatro es el reflejo de las peripecias del minúsculo grupo que me rodea y de la historia de la Humanidad. Sólo puedo beber en las calaveras de mis antepasados. Pero cada vez que comienzo una obra retorno a la tierra virgen y al momento prodigioso de la primera vez.
Mido el honor que hoy me hace el Teatro Español (¡vivan las silepsis!) bautizando a mis mellizos al pensar, por ejemplo, en Valle-Inclán y Cervantes. Murieron sin ver nunca sus obras teatrales representadas: «arrinconadas en un cofre…» (dice el autor del «Retablo de las Maravillas») «pues no hallé quien me las pidiese». ¡Eso sí que fue maravilla!