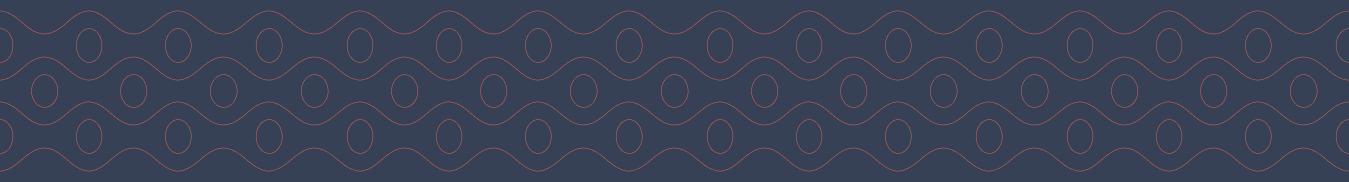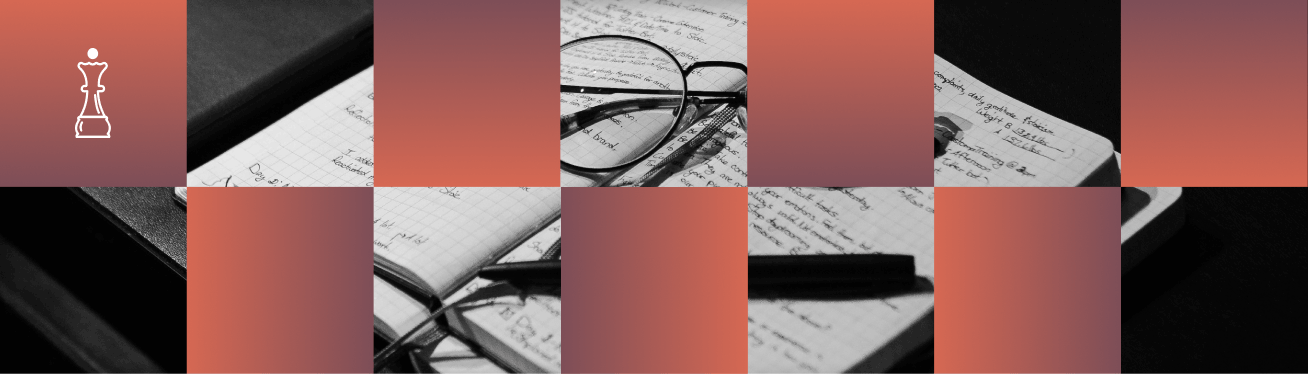
TALIBANISMO Y «BRAGHETTONI»
FERNANDO ARRABAL
25 DE AGOSTO DE 2001

Version espagnole
CUAL talibán imperial Carlos Quinto ¡y primero de España! redujo a cenizas entre otras maravillas el castillo de Hesduin y la catedral de Thérouanne. Con parecido espíritu renovador nosotros, talibanes hispanos de a pié (¡pero con hachas y hachones!) hemos destruido claustros, coros, mezquitas, sinagogas, abadías, iglesias y catedrales. Y hemos triturado un sinfín de frescos, esculturas, fortalezas, hornacinas, imágenes, castillos y tumbas. Las guerrillas y guerras inciviles peninsulares pudieron contar con nosotros (¡presentes!), talibanes de uno y otro bando, para arrasar las obras de arte del enemigo y sus sacrotesoros. La actual, por ahora, se conforma con asesinar a inocentes. Ciega la pasión en el macabro carnaval de la muerte.
Nuestros hermanitos menores, los talibanes afganos, acaban de fusilar a las estatuas en el laberinto de sus rocas y de sus credos. Destetados apenas y detestados con pena. Los budas gigantes de Bamiyán cayeron por Dios, por la Patria y por la Revolución. Con semejante fe (aunque infieles) nosotros, talibanes del 36, fusilamos al Sagrado Corazón de Jesús en Getafe. Para llevar a bien estos acribillamientos los ametrallantes tuvimos que creer en Buda y en Jesús ¡superhombres! Fe entapujada por las certezas que nos permitió hacer polvo a los buditas de bolsillo o a los escapularios de tapadillo. Infancia de nuestro ayer fugándose hacia el infinito.
En Madrid nosotros, modernos talibanes, hemos expoliado a nonagenarias de todos sus bienes, dejándolas morir como «pobres de solemnidad» sin que pudieran ni siquiera abonar sus facturas de la luz. Un tribunal de talibanes, oficiales generales, por no haber pensado como ellos en julio de 1936 envió a mi padre al pasillo de la muerte del penal del Hacho.
Mientras la guillotina dejaba sin pies ni cabeza a los hombres- tronco nosotros, talibanes europeos, hicimos añicos las escenas esculpidas en la piedra (y olvidadas por la hiedra): representaban episodios que hacían vacilar (o vaciaban) nuestras certidumbres y costumbres. A espaldas pensábamos con la nuca.
Como Santa Genoveva subió a los altares, nosotros, talibanes del siglo de las luces (sin aureolas), arrojamos al Sena su cuerpo incorrupto ¡pa’ que se pudra! Y, sin embargo, la parisiense en su edad canónica hizo las paces con Atila y salvó a París. Sus restos pescados por pecadores arrepentidos echaron el resto con genoviscos milagros. Por ello los talibanes convertimos en Panteón de los Grandes Hombres (sic) la iglesia de la gran mujer. Dirigidos por el Gran Hermano de la infraternidad desacralizamos el templo para instalar cuatro tumbitas a cuestas de los derechos del hombre y a costa de los de la santa. La finalidad (¡esa necesidad tan vergonzosa!) se radicaliza en puerilidades. En este monumento ateo, quedó un tebeo en lo alto inalcanzable para nosotros, bajitos talibanes de pico y martillo: el colorín que cuenta las hazañas de la Santa. ¡Qué veo!
En París, precisamente, nuestros hermanos galos tuvieron a gala destruir doscientas cincuenta iglesias, diez y siete de las cuales en la Isla de la Cité. Francisco Primero, rival de Carlos Quinto, (al que llamó con justicia «mi querido hermano» abatió la gran torre del Louvre. Luis XVI dejó hecho trizas al Castillo de Madrid de París. El obispo de Soissons, Monseñor Leblanc, desmanteló la iglesia de San Juan. El cardenal de La Rochefoucauld destrozó la Sainte Chapelie de Bourges. Y todos, siempre, con la aprobación de la mayoría de los suyos. Asenso asesino que obtuvo masivamente el capítulo de la catedral de Toulouse cuando pulverizó la tumba de San Lázaro; o Montgomery cuando incendió la abadía cisterciense de Flaran y saqueó la catedral de Bourges. Los sentimientos forjaban la ética ¡champán y burbujas!
En la «Internacional Talibán» Lenin y Luis XIV comparten record de monumentos. Con la misma fe, nosotros talibanes realeninistas, los erigimos y, años después, no dejamos de ellos piedra sobre piedra. En París o en provincias, en la Plaza des Victoires o en la de Vendóme, en Montpellier o en Lyon, en Burdeos o en Marsella, en Dijon o en Poitiers derribamos las estatuas del monarca, pedestres o ecuestres, en el sentido de la historia. ¡Al hoyo! Accedemos al pasado por el portillo del presente.
Algunos se emocionan en Maguncia (o en Yale) cautivados por uno de los ejemplares de la «Primera Biblia de Gutemberg» que escapó a la quema. Los domingos, otros asisten al concierto de la Abadía de Saint-Denis. Admiran, embriagados por la música, el primer arco de ojiva de la Humanidad. Aquel «primer paso para el gótico que fue un salto de gigante para la Humanidad». En la abadía los «descalzonados» que todavía no éramos «descamisados» a mazazos (¿o a testarazos?) destruimos toda imagen o bajorrelieve a altura humana. Nunca mejor dicho: ¿puede imaginarse a la «cruel hiena del desierto» lacerando casullas o natividades al óleo, y a la «despiadada pantera de la jungla» despedazando maravillas con el salvajismo sangriento de nosotros mismos?
El neologismo «talibanismo» me lo inspiró el abate Grégoire, diputado del clero en los Etats Généraux, obispo «constitucional» de Blois y modelo del retrato de David. Hace dos siglos y ocho años presentó una súplica a la Convención Revolucionaria pidiendo la protección de las inscripciones romanas. Se refirió por vez primera al «vandalismo» como «al espíritu de destrucción que no respeta cosa alguna».
El talibanismo es el vandalismo radicalizado por la virulencia fanática. Necesitamos devastar por motivos políticos o religiosos, fundamentales o fundamentalistas, pero siempre para «mejorar o cambiar al mundo dirigiéndole hacia un porvenir radiante». Para Mayor Gloria de Dios o de la Causa desvirtuamos las palabras divinas: «no tallarás imágenes ni te postrarás ante ellas… no quiero adoradores del vellocino de oro y de la serpiente de bronce».
Insensibles al ridículo nosotros, talibanes del Renacimiento, encalzonamos al Cristo de Miguel Ángel con «braghettoni» a modo de taparrabos. Nos inspiró el púdico ejemplo de Ramses II que les puso paños a los desnudos ¡calientes! de las tumbas egipcias. En su día la mayoría vitoreamos al faraón y a los inquisidores. ¡Que ya queman! Kierkegaard reconoció: «Aceptar que la vida se repita es prueba de inteligencia y coraje».