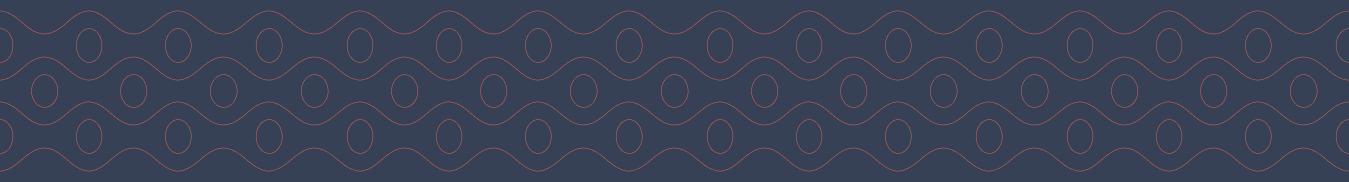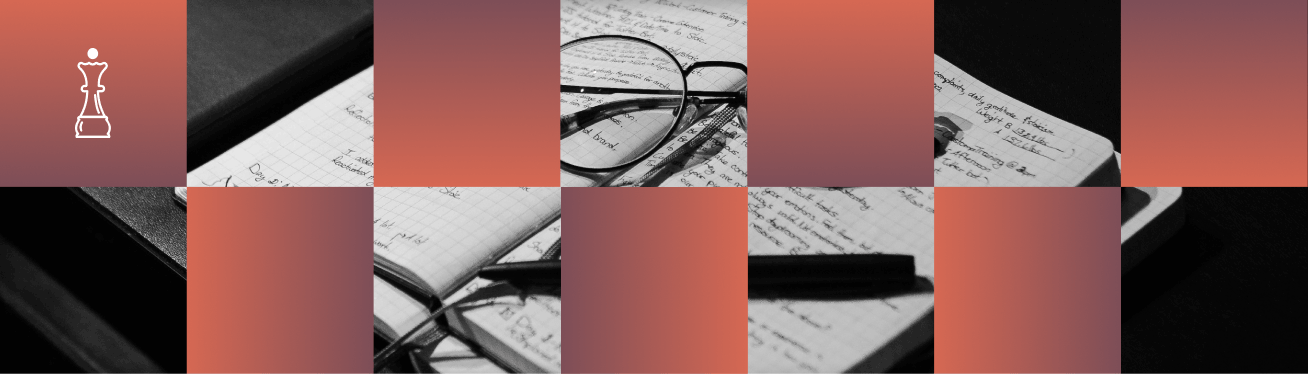
PEPITA Y LOS ESCOLAPIOS DE «ORTALEZA»
FERNANDO ARRABAL
1 DE SEPTIEMBRE DE 2002

Version espagnole
PEPITA fue el gran amor de Víctor Hugo. Y el primero. Pensando en ella escribió en un español macarrónico su diario de amor en clave y agilibús. Se libró con ello de los celos de su amante (hasta la consumación de su vida) Juliette Drouet, más que de los de su esposa, a la sazón, ya consumidos. Para él todo lo exótico, erótico o apoteótico sólo podía ser español. Sirviéndose de un castellano de chapurreo y marros, detalló sus citas con las frecuencias, los lugares y los horarios. Gracias a este código y su cifra se conocen sus amoríos con actrices de saya corta y de larga vista o con «criadas» bien- nacidas y malcriadas, y de sus fiestas con prostitutas de fuste y fusta o con paganas de pago. A unas las calificó de «pobrecitas» y a otras de «muy desdichosas». A los 70 años ¡para despistar! rebautizó «Alba» a su nueva tórtola y flor (blanca), Blanche. Día a día escribió apostillas «hispañolas», agudizadas por el misterio de signos y señas. Anotó lo que él pedía, ya anciano, o lo que la jo- vencísima le consentía, pero siempre bajo la vigilancia de Juliette, «Alba. Peligro. Estar en guardia». En Navidad, a sus 71 años, reconoció: «hace hoy justo un año que se ha empezado la cosa; hoy parece acabarse». Meses antes apuntó: «me ha dicho: “amo vos »». Cuando Blanche se marchó comentó, «a las 11, se ha desaparecido el vapor» y cuando volvió: «llegada está», «obtengo todo de ella», «tocada… le he dicho que es una lira», «todo y toda como en Guemesey». Por fin dedicó un poema a «Alba» por ser la reencarnación de Pepita y del mito: «grandeza de esta extraña mujer/ que cesó de ser virgen para convertirse en ángel».
Víctor Hugo anheló ser español y que le hubieran querido españolas de hechizo y embrujo. Como Pepita. En «Hojas de otoño», 20 años después de haberla conocido, pretendió que Besanzón es una «antigua ciudad española». ¡Tanto deseó que su lugar de nacimiento hubiera sido hispano! En realidad esta «ciudad libre» desde el inicio del segundo milenio fue la capital de la Alta Borgoña y luego del Franco Condado. Tan sólo formó parte de España durante dos décadas: Francia la recuperó por el tratado de Nimega de 1668 tras haberla cedido en 1649.
El viaje a España de Víctor Hugo transcurrió salpicado por la infamia y la virulencia de guerreros y guérilleros con sus fieras y sus bestias, sus atilas y sus caí- nes. Su madre no comprendió que su hijo entre tantos «vivas» y tantas «caerías» «respirara como en un perpetuo arrobo y un éxtasis continuo». En jimio de 1811, al llegar a Madrid, quedó prendado de la hija del marqués de Monte Hermoso, Pepita, hasta morirse en pedazos: «palpitaba en su dormitorio como un nido al pie del halcón; tenía un collar de ámbar y un rosal bajo su balcón».
Víctor Hugo, sexagenario, recibió la carta dictada por una analfabeta de las Antillas: «Hace diez años aún era una esclava y sé que usted es el defensor de los oprimidos… Vi a una mujer que parecía pobre y marcada por la fatalidad. Era su hija Adela… diana de las burlas de los niños… El dolor la ha destrozado… su cuerpo está sano pero su alma quizás esté perdida… si quiere que le lleve su hija a Europa…». Meses después Víctor Hugo escribió: «he vuelto a ver a mi hija; mi corazón se ha roto… una puerta se ha cerrado para ella más sombría que la tumba». Pero también se fijó en la redentora. Le trajo a la memoria el exotismo y la canícula que conoció con Pepita y sus ardores. Feliz del «éxito conseguido en la piltra» con la esclava liberada, confió satisfecho a su libreta de la frescura:
«… ¡es la primera negra de mi vida!»
Como Jacinto Benavente y como yo, (dramaturgos también) Víctor Hugo estudió en los escolapios del Colegio de San Antón de la calle Hortaleza. Años después describió a Sainte-Beuve el pulpito del refectorio donde se leía la vida de San José de Calasanz mientras los alumnos comían en silencio. ¿La misma peana que yo conocí mediopensionista? En una carta a Antoine Fontaney le recomendó: «Vaya a la calle Ortaleza, al colegio de los escolapios de San Antón que se llama “de Nobles” … lo recuerdo con entusiasmo». Para Víctor Hugo «cada palabra tiene su genio y figura; suprimir la h es quitarle el sillón, de frente si la H es mayúcula y de perfil si es la minúscula». En su recuerdo trató de descolocar a la calle Hortaleza precisamente porque ya no podía acomodarse en ella con Pepita.
En la época madrileña de Víctor Hugo, Goya fue, antes de ser la víctima del Tribunal de Depuración, ¿el más afrancesado de los españoles? El genio pintó al fundador de las Escuelas Pías en una tela que pobló mi infancia de fantasmas y fantasías «hugolianas». En la capilla del colegio se me apareció chisporreteada de cera en su parte baja y de hermosura y enigmas en las alturas.
Víctor acumuló sus recuerdos españoles especialmente en el teatro. Lo mejor de su obra dramática sucede entre españoles, es decir en su marco del amor. Para él una obra de teatro no es, como la novela, un matrimonio y sus meandros, sino un flechazo como el que sintió por Pepita. España está presente en «Her- nani», en las piezas españolas de «Las Orientales», en «La Leyenda de los Siglos», consagrada al Cid; y gracias a los nombres de los padres de sus condiscípulos: Don Salluste, Gómez de Silva, la duquesa de Benavente («Bus-Jargal») o el conde de Belverana («Lucrecia Borgia»). En «Ruy Blas» (que con locura y grandeza explotará el español Funes) la reina «sube todos los atardeceres por la calle Ortaleza».
Víctor Hugo confesó: «De pequeño hablaba mejor el español que el francés y habría sido un poeta español de obra desconocida. La caída de Napoleón transformó a mi padre, general español, en general galo y a mí de futuro vate español en poeta francés». Pero Víctor creyó hispanizar su nombre bajo el título de «Bittor de Hugo» cuando Pepita «danzaba en un rayo de oro».
Víctor Hugo contó que su Pepita ¡de oro! le «abrazaba como se atiza durante los dulces retozos». Y tan castamente que a los 22 años el poeta se casó virgen. En «Noches de invierno» recordó aquel tiempo en el cual se forjó su genio:
«¡Infancia! ¡Madrid!… Y en el sol, España, y tú en lo oscuro, Pepita».