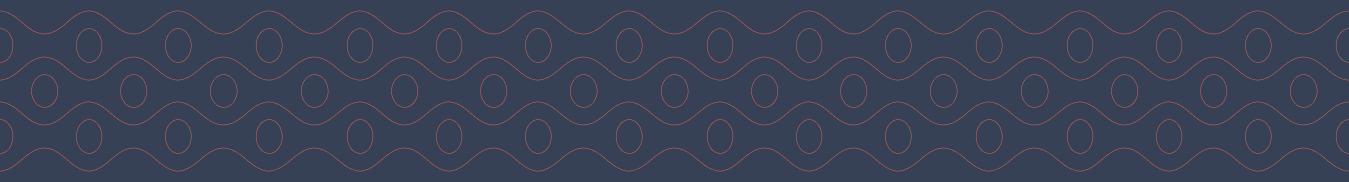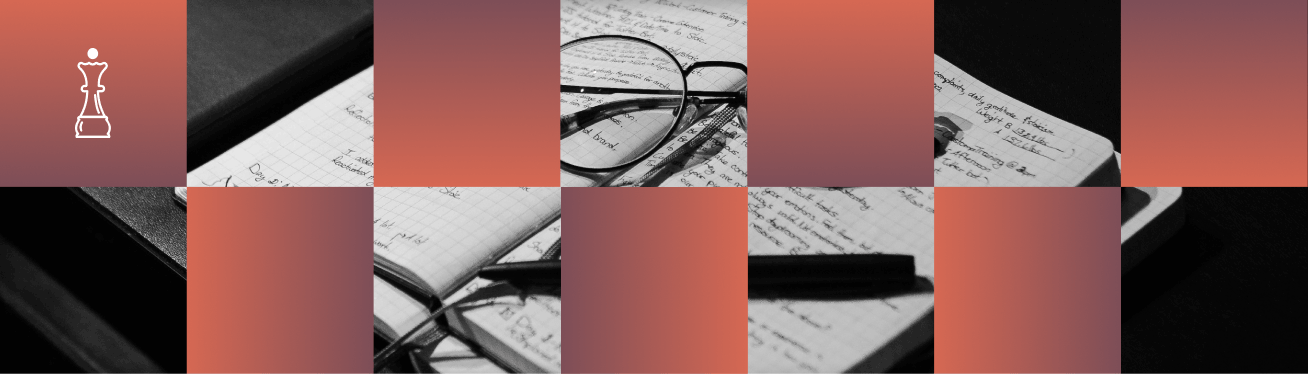
ARDILLITAS EN LOS PINOS
FERNANDO ARRABAL
15 DE JULIO DE 2000
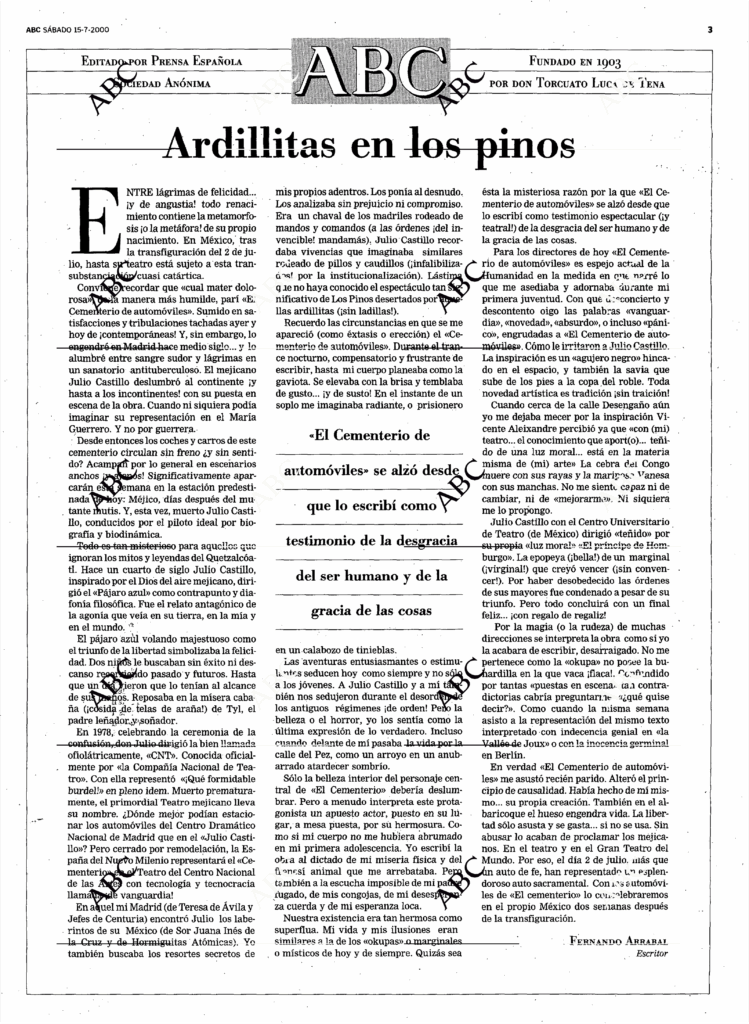
Version espagnole
ENTRE lágrimas de felicidad… ¡y de angustia! todo renacimiento contiene la metamorfosis ¡o la metáfora! de su propio nacimiento. En México, tras la transfiguración del 2 de julio, hasta su teatro está sujeto a esta transubstanciación cuasi catártica.
Conviene recordar que cual «mater dolorosa» de la manera más humilde, parí «El Cementerio de automóviles». Sumido en satisfacciones y tribulaciones tachadas ayer y hoy de ¡contemporáneas! Y, sin embargo, lo engendré en Madrid hace medio siglo… y lo alumbré entre sangre sudor y lágrimas en un sanatorio antituberculoso. El mejicano Julio Castillo deslumbró al continente ¡y hasta a los incontinentes! con su puesta en escena de la obra. Cuando ni siquiera podía imaginar su representación en el María Guerrero. Y no por guerrera.
Desde entonces los coches y carros de este cementerio circulan sin freno ¿y sin sentido? Acampan por lo general en escenarios anchos ¡y ajenos! Significativamente aparcarán esta semana en la estación predestinada de hoy: Méjico, días después del mutante mutis. Y, esta vez, muerto Julio Castillo, conducidos por el piloto ideal por biografía y biodinámica.
Todo es tan misterioso para aquellos que ignoran los mitos y leyendas del Quetzalcóatl. Hace un cuarto de siglo Julio Castillo, inspirado por el Dios del aire mejicano, dirigió el «Pájaro azul» como contrapunto y diafonía filosófica. Fue el relato antagónico de la agonía que veía en su tierra, en la mía y en el mundo.
El pájaro azul volando majestuoso como el triunfo de la libertad simbolizaba la felicidad. Dos niños le buscaban sin éxito ni descanso recorriendo pasado y futuros. Hasta que un día; vieron que lo tenían al alcance de sus manos. Reposaba en la mísera cabaña (¡cosida de telas de araña!) de Tyl, el padre leñador y soñador.
En 1978, celebrando la ceremonia de la confusión, don Julio dirigió la bien llamada ofiolátricamente, «CNT» Conocida oficialmente por «la Compañía Nacional de Teatro». Con ella representó «¡Qué formidable burdel!» en pleno ídem. Muerto prematuramente, el primordial Teatro mejicano lleva su nombre. ¿Dónde mejor podían estacionar los automóviles del Centro Dramático Nacional de Madrid que en el «Julio Castillo»? Pero cerrado por remodelación, la España del Nuevo Milenio representará el «Cementerio» en el Teatro del Centro Nacional de las Artes con tecnología y tecnocracia llamada ¡de vanguardia!
En aquel mi Madrid (de Teresa de Ávila y Jefes de Centuria) encontró Julio los laberintos de su México (de Sor Juana Inés de la Cruz y de Hormiguitas Atómicas). Yo también buscaba los resortes secretos de mis propios adentros. Los ponía al desnudo. Los analizaba sin prejuicio ni compromiso. Era un chaval de los madriles rodeado de mandos y comandos (a las órdenes ¡del invencible! mandamás) Julio Castillo recordaba vivencias que imaginaba similares rodeado de pillos y caudillos ¡infalibilizados! por la institucionalización). Lástima que no haya conocido el espectáculo tan significativo de Los Pinos desertados por aquellas ardillitas (¡sin ladillas!).
Recuerdo las circunstancias en que se me apareció (como éxtasis o erección) el «Cementerio de automóviles». Durante el trance nocturno, compensatorio y frustrante de escribir, hasta mi cuerpo planeaba como la gaviota. Se elevaba con la brisa y temblaba de gusto… ¡y de susto! En el instante de un soplo me imaginaba radiante, o prisionero en un calabozo de tinieblas.
Las aventuras entusiasmantes o estimulantes seducen hoy como siempre y no sólo a los jóvenes. A Julio Castillo y a mí también nos sedujeron durante el desorden de los antiguos regímenes ¡de orden! Pero la belleza o el horror, yo los sentía como la última expresión de lo verdadero. Incluso cuando delante de mí pasaba la vida por la calle del Pez, como un arroyo en un anubarrado atardecer sombrío.
Sólo la belleza interior del personaje central de «El Cementerio» debería deslumbrar. Pero a menudo interpreta este protagonista un apuesto actor, puesto en su lugar, a mesa puesta, por su hermosura. Como si mi cuerpo no me hubiera abrumado en mi primera adolescencia. Yo escribí la obra al dictado de mi miseria física y del frenesí animal que me arrebataba. Pero también a la escucha imposible de mi padre fugado, de mis congojas, de mi desesperanza cuerda y de mi esperanza loca.
Nuestra existencia era tan hermosa como superflua. Mi vida y mis ilusiones eran similares a la de los «okupas» o marginales o místicos de hoy y de siempre. Quizás sea ésta la misteriosa razón por la que «El Cementerio de automóviles» se alzó desde que lo escribí como testimonio espectacular (¡y teatral!) de la desgracia del ser humano y de la gracia de las cosas.
Para los directores de hoy «El Cementerio de automóviles» es espejo actual de la Humanidad en la medida en que narré lo que me asediaba y adornaba durante mi primera juventud. Con qué desconcierto y descontento oigo las palabras «vanguardia», «novedad», «absurdo» o incluso «pánico», engrudadas a «El Cementerio de automóviles». Cómo le irritaron a Julio Castillo. La inspiración es un «agujero negro» hincado en el espacio, y también la savia que sube de los pies a la copa del roble. Toda novedad artística es tradición ¡sin traición!
Cuando cerca de la calle Desengaño aún yo me dejaba mecer por la inspiración Vicente Aleixandre percibió ya que «con (mi) teatro… el conocimiento que aport(o) teñido de una luz moral… está en la materia misma de (mi) arte». La cebra del Congo muere con sus rayas y la mariposa Vanesa con sus manchas. No me siento capaz ni de cambiar, ni de «mejorarme». Ni siquiera me lo propongo.
Julio Castillo con el Centro Universitario de Teatro (de México) dirigió «teñido» por su propia «luz moral» «El príncipe de Homburgo» La epopeya (¡bella!) de un marginal (¡virginal!) que creyó vencer (¡sin convencer!). Por haber desobedecido las órdenes de sus mayores fue condenado a pesar de su triunfo. Pero todo concluirá con un final feliz… ¡con regalo de regaliz!
Por la magia (o la rudeza) de muchas direcciones se interpreta la obra como si yo la acabara de escribir, desarraigado. No me pertenece como la «okupa» no posee la buhardilla en la que vaca ¡flaca! Confundido por tantas puestas en escena tan contradictorias cabría preguntarme «¿qué quise decir?». Como cuando la misma semana asisto a la representación del mismo texto interpretado con indecencia genial en «la Vallée de Joux» o con la inocencia germinal en Berlín.
En verdad «El Cementerio de automóviles» me asustó recién parido. Alteró el principio de causalidad. Había hecho de mí mismo… su propia creación. También en el albaricoque el hueso engendra vida. La libertad sólo asusta y se gasta… si no se usa. Sin abusar lo acaban de proclamar los mejicanos. En el teatro y en el Gran Teatro del Mundo. Por eso, el día 2 de julio, más que un auto de fe, han representado un esplendoroso auto sacramental. Con los automóviles de «El cementerio» lo concelebraremos en el propio México dos semanas después de la transfiguración.