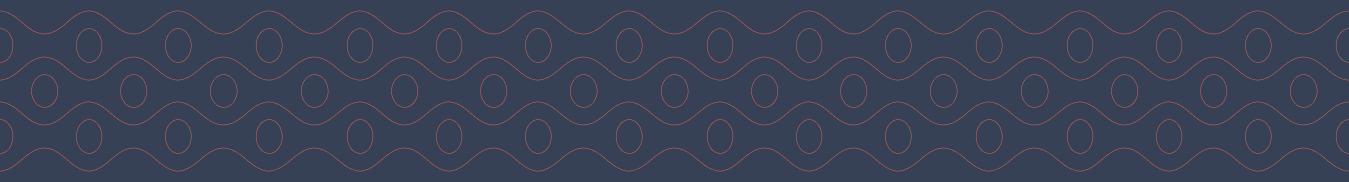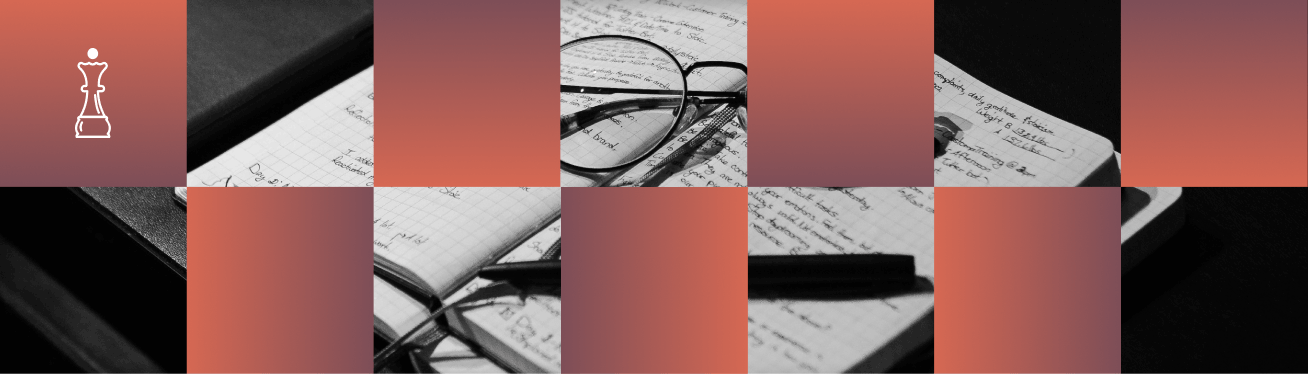
DE CUANDO PIDIERON MI CASTRACIÓN
FERNANDO ARRABAL
20 DE ABRIL 1988

Version espagnole
ERAN los tiempos descompadrados y bárbaros cuando se echaban los títeres a rodar por una simple discrepancia de criterios. Por un quítame allá esas pajas o una disparidad de ideario se podía alegremente llegar al crimen con la conciencia reconfortada por el deber cumplido. Las faraónicas venganzas y las revanchas neronianas no dejaban en pie ni tan siquiera a las familias. Tras apuntillar al enemigo se sambenitaba su honra por los siglos de los siglos.
Recordemos la tranquilidad con la que Stalin, dándose a buenas, condenó a morir a su camarada más sagaz: León Trotsky. Un premio Nobel de Literatura y un sobresaliente pintor mexicano al alimón, felices y contentos, organizaron la primera tentativa para asesinar al cismático comunista. Meses después remataron la faena dos mercaderes de la vindicta política, madre e hijo, con el corazón helado pero cayéndoseles la baba de gustirrín.
Andando la violencia de mano en mano André Breton escribe en 1930 con la tiesura de un Papa en el Segundo Manifiesto que «el más sencillo de los actos surrealistas consiste en bajar a la calle, empuñando revólveres, y disparar sin ton ni son hasta más no poder sobre la multitud».
Por fortuna los surrealistas desarmados y sin poder rebajaron su violencia un peldaño. A falta de picos o pistolas buenas fueron las injurias o las calumnias. Antonin Artaud, el más quijote de todos, no pudo escapar de la quema. Breton asegura que le vio «rodeado de dos polis y lanzando otros veinte sobre sus ex amigos tras haber pactado previamente en una Comisaría el arresto de los miembros del grupo».
¿Cómo olvidar los espantajos de chismes que durante años volcaron sobre Dalí? Si el surrealismo al servicio de la revolución, como apodaron al invento, hubiera dispuesto de poderoso asiento y crecidos alguaciles el heterodoxo de Cadaqués ¿hubiera escapado al cadalso?
Recordando estos lances que se muleteaban en nuestros lares tan sólo hace medio siglo tenemos la impresión de estar observando los usos y costumbres de pueblos inciviles dejados de la mano de Dios en tiempos de Maricastaña.
La indiferenciación pringosa y fofa apeñuscada en la uniformización meliflua y repipi que impone desde su púlpito de cristal y vaselina la televisión ¿pone en tela de juicio el axioma de René Girard de que «la violencia es el fundamento de toda sociedad»? ¿Ya no necesitamos un chivo expiatorio para canalizarla? Mamá televisión, con su prudentísimo quehacer, ¿nos habrá traído bajo cuerda semejante regalo sumergido entre tanto aguachirle de pacotilla? Estas cavilaciones vienen a mi caletre tras la lectura de las memorias de Goytisolo (En Reinos de Taifa, Seix Barral) y las de Arthur Miller (Timebends, Grove Press, New York).
Goytisolo, con un coraje intelectual nada común, cuenta un hecho que sucedió por aquellos años de cuyas peripecias no quise acordarme nunca. Jean Paul Sartre había escrito un análisis inmerecidamente elogioso y largo de una de mis obras: Y se proponía publicar en Les Temps Modernes la pieza teatral y el ensayo… Pero demos la palabra al intrépido memoralista: «La noticia me llenó de mal humor, como si un intruso hubiera invadido mi territorio y su talento pudiera poner en peligro el mío; el hecho comentado por mí escandalizó así mismo a mis compañeros de militancia. Siguiendo sus consejos, acudí muy democráticamente a Simone de Beauvoir para impedir el « desaguisado”: Arrabal —le dije— era idealista, reaccionario y se desentendía de nuestra lucha; su promoción por Sartre sería desorientadora para muchos y en cualquier caso perjudicaría la causa del antifranquismo. A consecuencia de ello, Sartre no escribió el prólogo y mis amigos y yo saboreamos sin sonrojo nuestra victoria mezquina.»
Arthur Miller sacó la cara por mí, como recuerda en su libro en aquellos tiempos del rey que rabió. Un corro de chuscos, con más poder que donaire, había decidido enchiquerarme durante doce años por haber escrito una dedicatoria. Nadie tendrá el mal gusto de tirando de la manta del olvido descubrir la hilaza y mostrar quiénes fueron los motineros de la jauría: maldicientes que me echaban cargas sin saber que llegaría el día en que, providentes, virarían del azul del movimiento al rojo de receta. Garrapatearon, mojando sus plumas en ponzoña, artículos vindicativos contra quien, a la sazón encerrado, no podía responder. El más sandunguero pidió que se me castrara. Ignoraba quizá el espontáneo emasculador que, por lo general, la castración lejos de intimidar a los rebeldes les da alas: Abelardo, tras la ablación de su virilidad, se convirtió en el pensador más subversivo de su época…
Todo esto nos suena a historias del año de la nanita. Felizmente. Con los repuestos de nuestras miserables experiencias nos podemos preguntar si las sociedades en que vivimos tratan al fin de sustituir el amor o al menos la tolerancia a la virulencia. Cojamos la ocasión por los cabellos aunque la pinten calva, como me dijo un día el propio Ionesco sin pensar en su cantante.