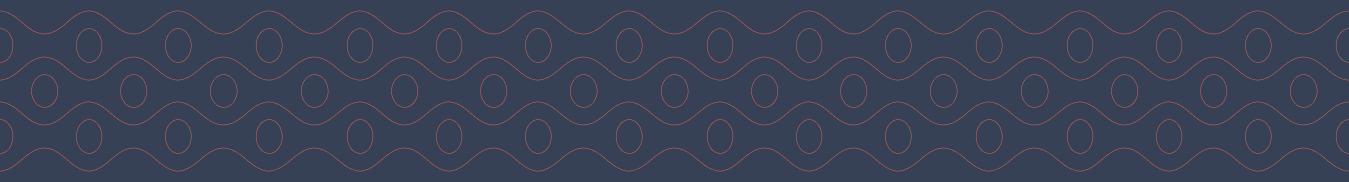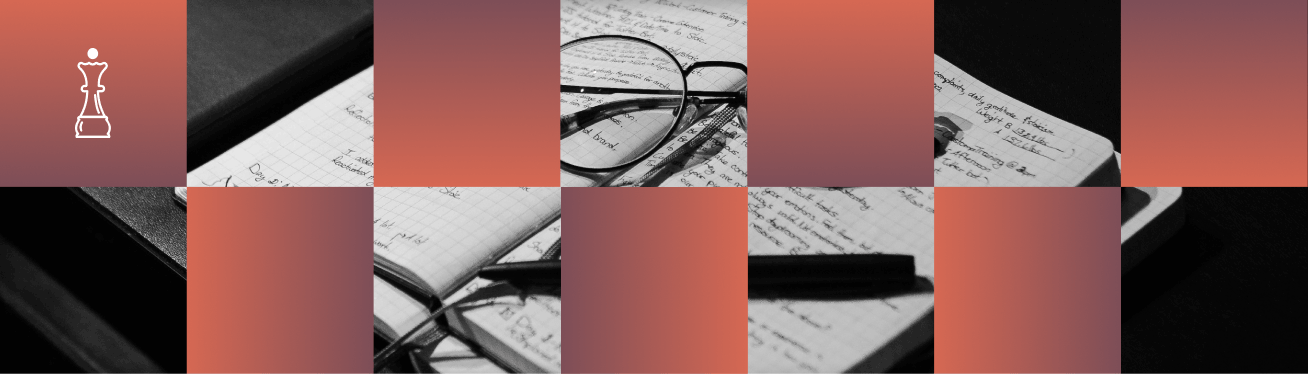
FERNANDO ARRABAL
DE MEMORIA
14 DE DICIEMBRE DE 2019
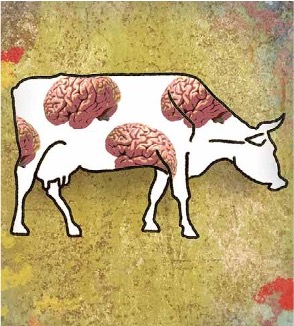
Version espagnole
«Los imborrables recuerdos brotan de mis sombras con la memoria descalza por cerros de auroras. Con aquellas disparatadas letras que parecían surgir de espíritus estrambóticos (entonces aún no se conocían el absurdo y sus eriales), que se cantaban a grito pelado»
NO escribo este artículo, lo despren- do de mis recuerdos, dejando es- capar la memoria sin intentar si- quiera retenerla. Con un Ciudad Rodrigo como una corola abierta, donde pisé la tierra cubierta con el manto del resplandor, la membrana más dul- ce y el nervio más sensible. Cuando yo tenía nue- ve años se cantaba en la inmediata posguerra «Rascayú», «Vamos a contar mentiras» o «La vaca lechera». Los imborrables recuerdos brotan de mis sombras con la memoria descalza por cerros de auroras. Con aquellas disparatadas letras que parecían surgir de espíritus estrambóticos (en- tonces aún no se conocían el absurdo y sus eria- les), que se cantaban a grito pelado ¿sin que na- die imaginara o supusiera que tenían relación al- guna con la actualidad o sus cometas escocientes? Un poco más tarde, bramando el oleaje y sus esquirlas, me hice un poquitín célebre imitando en el Ateneo de Madrid (entre «adictos» y canu- tillos de ternura) al propio jefe del Estado, con un dicurso que comenzaba:
–«Vallisoletanos, vallisoletanas, españoles to- dos que me escucháis, no vengo aquí como ora- dor…».
Con voz aflautada hablaba de «pantanos» y bur- bujas del presente que yo mismo entrecortaba con viriles «¡arriba!» o «¡gracias a ti invicto adalid!». Ya nadie, absolutamente nadie, me pide semejantes imitaciones que ahora podría recitar menos mal a causa de la suavidad de junco de mi voz .
En 1941, cualquiera cantaba la vaca lechera:
–«Se pasea por el prado, mata moscas con el rabo». Y a voz en grito, haciendo cola en una de las lecherías que abarrotaban Madrid como puertas de un pozo de dulzuras. ¿Dónde han ido a parar las misteriosas y numerosas lecherías? En las que se podía comprar leche de primera o de segunda e in- cluso, para los más tímidos de arropaje, de terce- ra:
–«Me da leche merengada, ¡ay! qué vaca tan sa- lada».
En 1977, para la televisión francesa en su hora de máxima escucha (como envoyé spécial) realicé un film en Madrid, que se ha visto hasta en Tata- narive: España aún espera su hora avanzando ha- cia fuera. En Vallecas con mi amigo el doctor Ló- pez Campillo (fundador del Felipe, el Frente de Li- beración Popular), entrevistamos a un grupo de ancianos. Uno de ellos nos explicó que las había pa- sado «putísimas» durante la guerra y que aquello terminó de lo peor, penetrado él hasta la nuez del corozo.
—Combatió ¿de qué lado…?
—Nos vinieron a buscar con la sangre coagula- da en las venas.
—Pero ¿quiénes?
—Los pájaros heridos del pueblo!
—Pero ¿de qué bando?
—¡Gente de allí!
Alguien comentó en voz más alta que la debida:
—«Esta pobre gente sigue traumatizada a puro canto; no se atreven a hablar».
El anciano indignado levantó su cayado al aire y dijo, como pidiendo ayuda a las torcazas y a las nu- bes:
—«No tengo ni he tenido nunca miedo de decir siempre lo que ha sido y es mi vida. No soy lava, ni polvo, ni arena: soy un trabajador honrado».
A la pregunta sobre los líderes conocidos del 36- 39, los adolescentes nos dieron toda clase de res- puestas de koalas forasteros, como el chaval que dijo:
—«Eso me lo sé requetebién. Franco en la Guerra Civil fue el mandamás de los comunistas».
Entre la rosa y la alondra, gracias a las redes so- ciales he comunicado a decenas de miles de «abo- nados» los dibujos, óleos, acuarelas que mi padre realizó en los penales de Burgos y El Hacho, con nombres y apellidos de los condenados; con los se- pulcros rotos en el camino del alba. No he recibido respuesta alguna de los descendientes, hijos, nietos o biznietos; de ninguno de ellos. Huérfanos y here- deros de lágrimas y de plata. En este caso particu- lar ¿nadie quiere volver a oír con la ingenuidad del cordero lo que pasó en aquellos tres años?
Se diría que a los jóvenes españoles el aire más puro entra en ráfagas en sus pechos. Me pueden pre- guntar por mi amigo García Lorca (yo tenía 4 años cuando fue quebrantada su trasluz), o en Irlanda por mi íntimo James Joyce (8 años a su muerte) .
A partir del final del antiguo régimen hubo de nuevo un rechaqueteo incesante para el acoplamiento a la nueva democracia (según el filósofo Julio Ce- rón Ayuso en este periódico):
—«¿Por el mar corrían las liebres; por el monte las sardinas»?
¿En 1976 como en 1939? ¿Cuando las espaldas no tenían dónde apoyarse en los ritos de la noche? Los anglófilos hispanos vivieron aquellos años 40 asombrados y contrariados por la jarana y bu- llanga que hicieron los «afortunados»; los que lo- graron gracias a los famosos enchufes viajar-por- media-Europa con la División Azul, formando parte del invicto ejército nazi… aún sin conocer el sudor helado. Algunos de los supervivientes de aquel tiberio, un cuarto de siglo después se trans- formaron en «represaliados». ¿Como náufragos de un río muerto? Incluso hubo represaliados pre- miados en el 1939 de Salamanca, o que pasaron los mejores años de su vida tercos y empecina- dos como hojuelas de membrillo, colaborando en
las revistas o embajadas del general:
—«Me encontré con un ciruelo cargadito de manzanas».
Fueron años en que nuestras cartas tenían que comenzar, a riesgo de no pasar la censura postal (en 1937 y 39), con «Segundo año triunfal», «Ter- cer año triunfal»; a partir del 1° de abril de 1939, con «Año de la victoria». Sotto voce se hicieron bromas como los moscovitas de aquelllos mismí- simos años, los cuales proclamaban que vivían en los tugurios y chabolas más esplendorosos del porvenir radiante. En torno mío algunos podían practicar el vamos a contar mentiras sin complejos y con naturalidad a precio de escarlata. En nues- tras reuniones, para que las paredes no se entera- sen, ¡ni los niños!, se hablaba una especie de verlan (lenguaje inverso) tan pedestre que, poco a poco, pude comenzar a descifrarlo secretamente cuando me di cuenta de que se referían a mi padre prisio- nero llamándole el dorima de mencar, en vez del marido de Carmen.
Rascayú preguntaba, nada menos:
—«Cuando mueras ¿qué harás tú?». Y respondía:
—«Tú serás un cadáver, nada más».
Estas torres de mugre no causaban terror a nadie. Nadie en torno mío se sintió aludi- do por semejante burla de ceniza a pesar de que los tres hermanos Arrabal (a quie-
nes Breton no había aún bautizado arra-beaux) en aquel momento estaban condenados a muerte, como tres sándalos abrasados. Guardando la inocencia del alba, nunca estuve preparado para que en tor- no a mí por fin alguien me hiciera la angustiosa pre- gunta a la que no hubiera sabido responder:
—«Pero… ¿dónde está tu papá?».
Pero he aquí que en mi infancia y adolescencia, con generosidad, sobre cristales lavados por la luna, nunca me hicieron semejante pregunta, y sobre todo menos que nadie la inolvidable y altruista Madre Mercedes. Ella fue la mediadora, como me escribió el presidente de la República Francesa, para formar a los párvulos-sabios (según ella) que esperábamos llegar a ser, ardiendo con la gloria sobre la escarcha.
FERNANDO ARRABAL ES DRAMATURGO