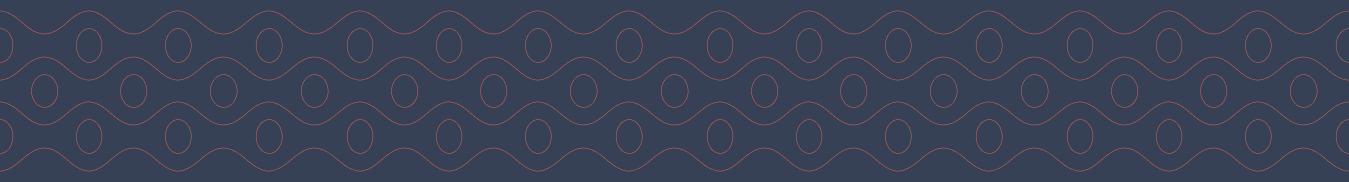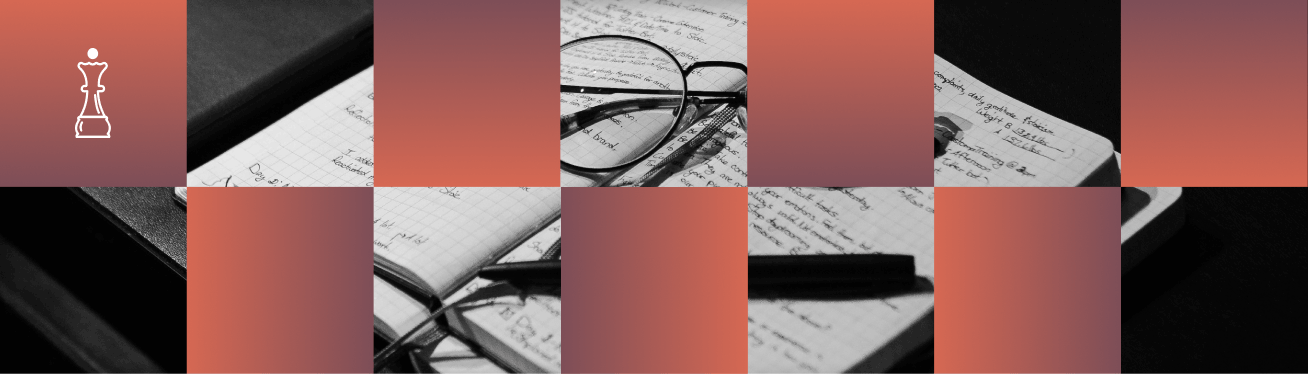
EL FEÍSIMO CARADURA Y LA BELLÍSIMA PRINCESA
FERNANDO ARRABAL
16 DE SEPTIEMBRE DE 1997

Version espagnole
BIZCO, cojo, jorobado, patizambo, calvo y con la cabeza afilada como un pepino. Así pinta Homero, tan poco dado a descripciones físicas, al primer feo de la Literatura. Como para el autor los caracteres morales se acuerdan con los morfológicos tacha al feísimo personaje de vil, cobarde, egoísta, abyecto, insolente y plebeyo (el único de la «Ilíada»). Para mayor ensañamiento le da a conocer por su apodo «caradura» que en griego se decía «teristes». Teristes es uno de los pocos personajes cómicos de su obra. Provocó la risa incluso de sus propios compañeros cuando lloró con enormes lagrimones tras haber sido descalabrado por Ulises a «cetrazo» limpio.
Para Aristóteles Teristes, por feo, es el prototipo de la ridiculez y de la impertinencia. Shakespeare le denunció con ingenio y genio: «Miserable cuya hiel y baba se acuña en calumnia». Como Homero se desinteresó de su caradura carichato tras haberlo cachifollado, sólo nos enteraremos de su muerte gracias a «La Etiópides». El poema cuenta cómo Aquiles le mató, no de un mordisco en la oreja, son de un puñetazo ¡en el bazo! ¡Y cómo al morir se transformó en rana!
Los hados tan capaces son de metamorfosear un feo caradura en rana como las hadas de transfigurar precisamente una rana en bella princesa.
A la fealdad podemos definirla sin compromisos narcisos como la carencia de belleza. Pero hoy sería más «correcto» considerarla no como su cara opuesta, sino como su otra cara.
Para conocer la naturaleza de la fealdad necesitamos definir la belleza. Según algunos críticos de arte contemporáneo el iniciador del arte conceptual (y del arte mínimo), Joseph Beuys, definió la belleza como «el esplendor de la verdad»… Dándole a Beuys lo que es de Platón y al mínimo lo que es del máximo.
Pero la verdad se distingue de la belleza a pesar de ser su fundamento. El «principio de indeterminación» o «el teorema de Arquímedes», por muy verídicos que parezcan, no consiguen alcanzar la belleza. Puesto que los elementos constitutivos de la belleza son la harmonía, la proporción y ¡el esplendor!
La apreciación de estos elementos es siempre subjetiva y relativa. Esta evaluación no se relaciona con la perfección, ni se apoya en ella. Miguel Ángel en el famoso soneto pregunta a Dios:
Dime, Señor, si mis ojos realmente
la fiel verdad de la belleza miran
o si es que la belleza está en mi mente
y los ojos la ven doquier que giran
La misma subjetividad determina los criterios que nos permiten afirmar que algo es feo (¡con regodeo!).
Los modelos históricos de fealdad, Quasimodo, Maritornes, o Dómine Cabra, han perdido hoy su perentoriedad, como para ilustrar la tesis de Santo Tomás.
Puesto que si «lo bello es todo lo que causa deleite al ser contemplado» la fealdad tampoco puede escapar a la subjetividad de la contemplación. A la gitana más bella de mi adolescencia la llamaban «La contrahecha».
No podemos definir la naturaleza de la belleza (o de la fealdad), en general, dado que el mundo que nos rodea nos presenta ¡una tal variedad o vaguedad! de criterios.
En la Biblioteca del castillo de los Windsor existe un dibujo, atribuido a Leonardo da Vinci, de Margarita de Tirol. Otro pintor, Quintín Metsys, la inmoló y la inomrtalizó en su día con el remoquete rufiancete de «la Princesa más fea de la historia». Hoy puede parecer más encantadora (¡y con pechos «más macizos»!) que algunos de los monstruos que, de peluche o no, consuelan y acompañan a los niños. «Mira qué “bello” es mi “ET” me dijo, encandilado (¡y encarnado!), el niño mexicano. Se puede amar al feo siempre y cuando, para el que lo contempla, su fealdad ¡sea belleza!
Pascal definió esta ambigüedad de la belleza (o de la fealdad): «La moda y el país determinan lo que llamamos belleza».
La belleza tiene la virtud de prometernos la felicidad. Y al mismo tiempo la promesa se convierte en puerta (¡o en huerta!) de la belleza.
Cuando nos cautiva la belleza… aparece la admiración. Cuando nos embarga… surge el éxtasis. Y cando nos incita a poseerla… brota el amor.
De tal manera que el ser humano, solo contra todos, afirma que es bello lo que él admira y le causa deleite ¡incluso sin afeites!
«Un coche lanzado a toda velocidad, a tumba abierta, por la avenida de una gran ciudad libera más belleza que la Venus de Milo», decía el futurista italiano Marinetti. ¿Futurista o futurólogo?.
Sin embargo, tenemos el sentimiento de que la idea en general de la belleza la recibimos, como ciencia infusa (¡o abstrusa!) al nacer, como si la lleváramos inscrita en nuestro código genético o en nuestras nalgas. Pero cuando pasamos de lo general a lo particular aplicamos el modelo de forma personal. ¡Y tan diferente a los demás!
Porque en verdad la belleza objetiva, la harmonía de la «Miss» o del «Míster» (por ejemplo), no es completa si no está habita da por el esplendor íntimo de la belleza espiritual.
Como sugiere Kundera en la «Inmortalidad» la belleza del alma es una gruesa sexagenaria en traje de baño irriga, como una misteriosa fulguración, la belleza del cuerpo.
Los clásicos distinguían la belleza sensible de la espiritual: la del corazón y la de la cabeza (¡con certeza!).
Los positivistas y racionalistas (¡y otros coristas!) intentaron definir con exactitud a la belleza como la perfección independiente de toda apreciación subjetiva. Para ellos era la harmonía viviente (¡y moliente!). Y se negaron a reconocer que la belleza y el bien, el elemento estético y el moral, son dos cosas distintas.
El bien se relaciona con la voluntad y la belleza con la sensibilidad. Cuando un ser es bueno es bello (¡es su sello!) y éste es bueno al mismo tiempo.
A caballo entre lo bueno y lo bello (con lo feo) topamos con «el buen gusto». Define nuestra relación entre nuestra pobre (¡o rica!) naturaleza y lo que nos place ¡o satisface! De tal manera que todo lo que se parece a nuestro modelo (¡o a nuestro celo!) nos cautiva. El buen gusto es el gusto de uno frente a los demás. ¡Qué gusto!
El placer que causa la contemplación de una bella princesa (por ejemplo) nace de la semejanza que encontramos, en lo más íntimo de nosotros, entre la idea de la belleza (que dicta el instante en que vivimos) y la bella (¡estrella!) que contemplamos.
Cuando el poeta Homero describe al feo por antonomasia, Teristes, gracias a su arte crea no solo una hermosa página de la literatura, sino belleza.
Paralelamente al describir la belleza de la princesa muerta podemos crear, con nuestra chabacanería, no sólo una horrorosa página de actualidad, sino fealdad.
¿Hemos quedado feo?