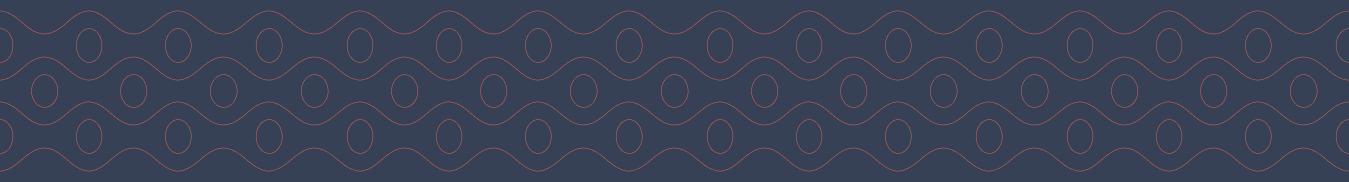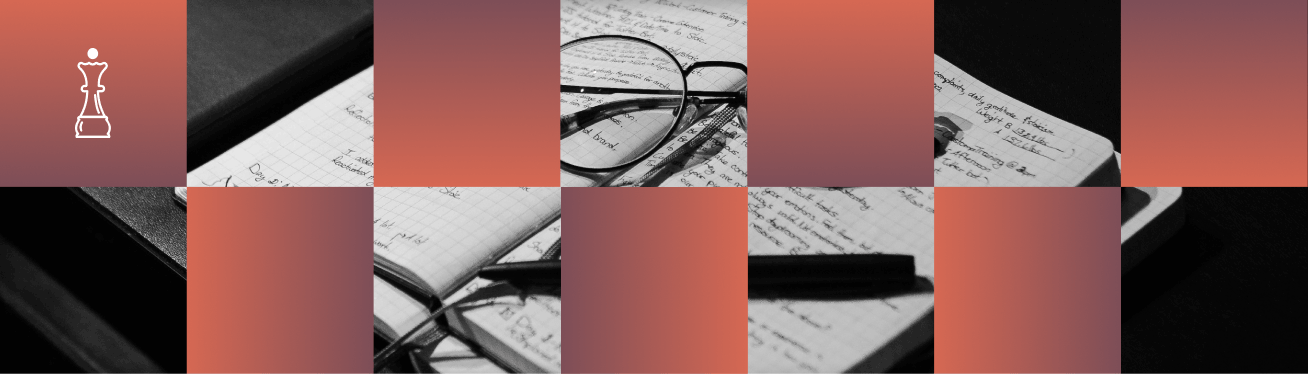
ESPECTÁCULO, INFIERNO Y SUBVERSIÓN
FERNANDO ARRABAL
11 DE ENERO DE 1995

Version espagnole
HA desaparecido Guy Debord, el ser más subversivo del siglo. «Muere el fundador de la Internacional Situacionista, el hombre que con Alexandre Kojève ha ejercido la influencia más profunda y secreta en el pensamiento de hoy». «Su prestigio y ascendencia no ha cesado de crecer a pesar de que nunca respondió a ninguna entrevista». Éstos fueron algunos de los títulos de la prensa «internacional» durante las últimas semanas.
El día de los inocentes (¡y de las inocentadas!) del año 1931 nació Guy Debord, hijo y nieto de burgueses arruinados. Y se «suicidó» (eso nos cuentan) un mes antes de comenzar su año «de la gran climatérica». Maléficos eran, para los griegos, los años múltiples de nueve o de siete, pero el más horroroso de todos era éste, cuya cifra trenza los dos números multiplicando el maleficio: el sesenta y tres.
La víspera del fatídico cumpleaños, Guy Debord, «doctor en nada», eligió el vacío. Apeándose en marcha detuvo su propia historia. Se quitó del medio y de los medios (dicen que… «suicidándose») cuando había alcanzado la más alta forma de reputación. La que sólo corona, pero ¡con qué autoridad!, al solitario «diógenes». Nada esperaba y nada podía recibir de nadie sin que el imprudente con laureles o premios besara el suelo del ridículo. El creador del «situacionismo» por lo menos se mantuvo siempre a la altura de lo que rechazó.
Mis relaciones con Debord, como con Kojéve, fueron inopinadas y fortuitas. La casualidad venció a la causalidad, como anuncia la mecánica cuántica. Fuimos Guy Debord y yo «colegas», cada uno con nuestra película a cuestas, de laboratorio cinematográfico. A fuerza de encontrarnos por pasillos terminamos entablando una conversación que giró mayormente en torno del infierno.
La película que montaba Guy Debord se llamaba nada menos que «In girum imus nocte et consumimur igni». Lo cual ya de pronto no es sólo el único título de diez palabras latinas en la historia e histeria del cine, sino además un palíndromo. Como el título igual puede leerse de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, cobra un ritmo espiral de infinito, de puesta en abismo. La «consumición por el fuego» evocaba el infierno, a pesar de las imágenes y del contenido de la película.
Habíamos recibido él y yo en nuestra infancia (me llevaba siete meses, éramos de la misma quinta… y de la misma ¡ay! talla) una educación tradicional. Vencedores (en mi caso) y maestros trataron de aleccionarnos moralmente con el temor de un infierno faraónico, inventivo, espeluznante y sin fin. Tras cerca de treinta años de olvido o de indiferencia nos topamos con un infierno adaptado a la actualidad, perdidos en aras de la modernidad, parafernalia y terribilidad. Transformación provocada por «la sociedad del espectáculo» (título de su libro más conocido), pues todo lo sentido o vivido se aleja de nosotros con su representación. El espectáculo del infierno moderno descubre la relación social entre los seres mediatizados por las imágenes que nos rodean.
Nuestra sorpresa era, aunque de distinto signo, similar a la de los navegantes de «Simbad el marino». Cuán felices se sintieron ellos (como infelices nosotros en nuestra niñez amenazada por aterradores infiernos) gozando de aquel vergel, de aquellas aguas cristalinas, de aquellas plantas fabulosas, de aquellos ríos y fuentes edénicas… de semejante paraíso en la tierra. Pero cuan mayor fue el horror al sentir que la maravillosa isla era el lomo de un monstruoso pez. De un coletazo, el gigantesco animal se zambulló en el abismo submarino.
Todo infierno imaginado desde que el «homo erectus» comenzó a enterrar a los muertos ha sido espejo del mundo. En Mesopotamia, «Gilgalmesh», devorado por la misma curiosidad que Debord y yo sentimos en nuestra infancia, quiso saber cómo era aquel lugar situado en las entrañas del mundo. A la muerte de su servidor Enkidu abrió un agujero en la corteza de la tierra para comunicar con él. «Los condenados -díjole su criado- comen las migas de los banquetes, el poso de las copas o las basuras de la calle… pero aquellos que no tienen, en vida, nadie que se ocupe de ellos, yerran sin reposo».
En verdad, el infierno siempre se ha dado en espectáculo: las visitas al infierno han sido frecuentes en todas las culturas y mitologías y muy especialmente en la griega. Los dioses estaban a mano, en una próxima montaña, el Olimpo. La entrada del infierno tampoco estaba demasiado alejada, pues se encontraba «algo más allá del río Océano». Homero y Hesíodo en la «Teogonía» nos muestran un infierno en el que se entra y sale con facilidad, e incluso en el que el visitante puede salvar a un condenado. Heracles rescata a Alcestes, Dionisios a su madre y Orfeo a punto estuvo de salvar a Eurídice.
A aquellos infiernos sucede el cristiano. A partir del siglo IV y de la sanción promulgada en 543 por el Sínodo de Constantinopla, «es considerado anatema el que no cree en la eternidad de la pena». La inflación de suplicios se plasma en el recado que a Debord y a mí nos inculcaron en nuestros años mozos: «Ni una gota de agua puede venir a calmar los tormentos del fuego eterno».
Era el infierno total que ilustró Valdés Leal en sus «postrimerías de la vida». Durante mis visitas infantiles al Museo del Prado y a El Escorial me extraviaba en los infiernos anticonformistas de El Bosco y de El Greco. Con genio parecían burlarse, a mis ojos, del infierno total. En el infierno del tríptico «El jardín de las delicias», los libidinosos están castigados únicamente a dar vueltas cuasi alegremente a una gaita, símbolo erótico por excelencia. El Greco, en su deseo de alterar o invertir las relaciones entre los valores de la sociedad pinta un infierno… ¡en el mar! Un gigantesco pez expulsa una multitud de «Jonás» que más que supliciados parecen divertidos. Tanto El Greco como El Bosco nos instan, cual lectores de la obra de Debord, «a consumir y utilizar las Imágenes invistiéndolas, para que no sea posible distinguir la copia del modelo moral».
El infierno en el cual los condenados se consumían eternamente por el fuego se transformó en un infierno de (y para) la «consumición». El truculento lugar se fue alejando hasta convertirse en una serie de imágenes cada vez más «consumibles», como las de la «sociedad del espectáculo». En Nueva York una comunidad de hombres viven hoy sin salir de las alcantarillas profundas de la ciudad, alimentándose con los restos que tiran por los vertederos las cocinas de los grandes hoteles. Esta comunidad, dirigida por un emperador, ha dado a sus catacumbas el nombre de infierno. Se cuenta el caso de un hombre que tras haber vivido diez años en este infierno se escapó de él, se casó y tuvo un hijo. Pero ambos han vuelto, «para siempre» al infierno de todas las nostalgias el día en que el niño cumplió sus quince años. En «El K», Buzzati imaginó a un periodista que, acompañado por un técnico del Metro en construcción de Milán (su Virgilio), desciende cual Dante al infierno contemporáneo: «Qué infierno tan extraño son gentes como nosotros». Debord, frente a estos «espectáculos» dijo: «Lenta pero inevitablemente camino hacia una vida de aventuras con los ojos abiertos». Heidegger creía que el infierno es la angustia existencial, la desesperanza que nace con la fusión del yo en el nosotros. Debord respondía: «Hoy lo espectacular queda integrado; por eso el hombre se despierta asustado buscando a tientas la vida.»
El infierno se ha vuelto moderno… es decir ¡modesto! Hemos alcanzado una igualdad de desgracia blanda en la cual se Integra lo espectacular. El ser es pura apariencia, y la verdad, mentira. Y a la hora en que tanto se escribe sobre su «suicidio», no olvidemos que Guy Debord dejó escrita esta declaración: «El hombre no muere, desaparece.»