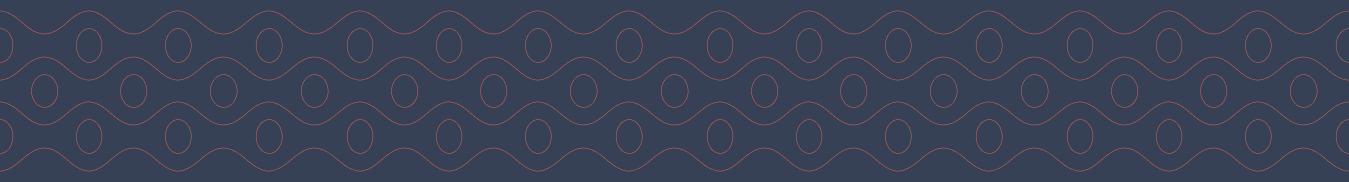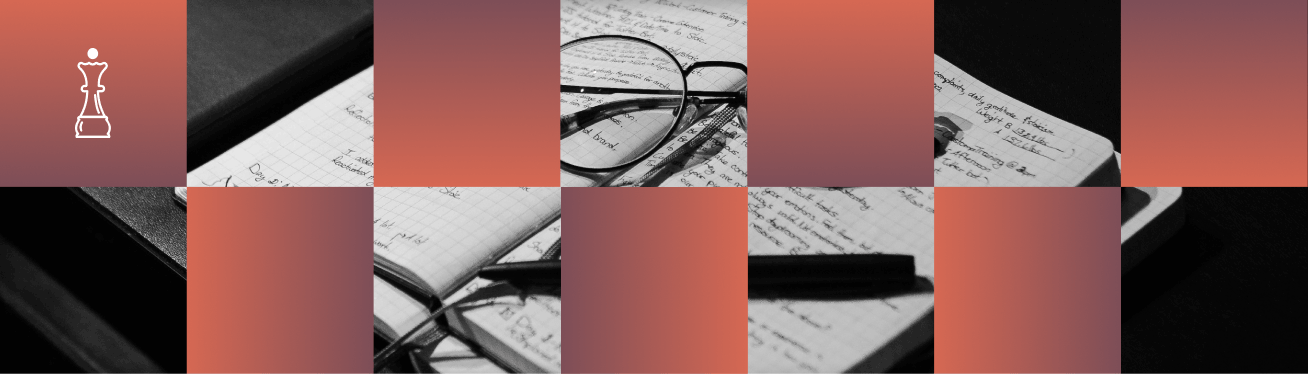
LA CHIVA EXPIATORIA
FERNANDO ARRABAL
9 DE JULIO DE 1988
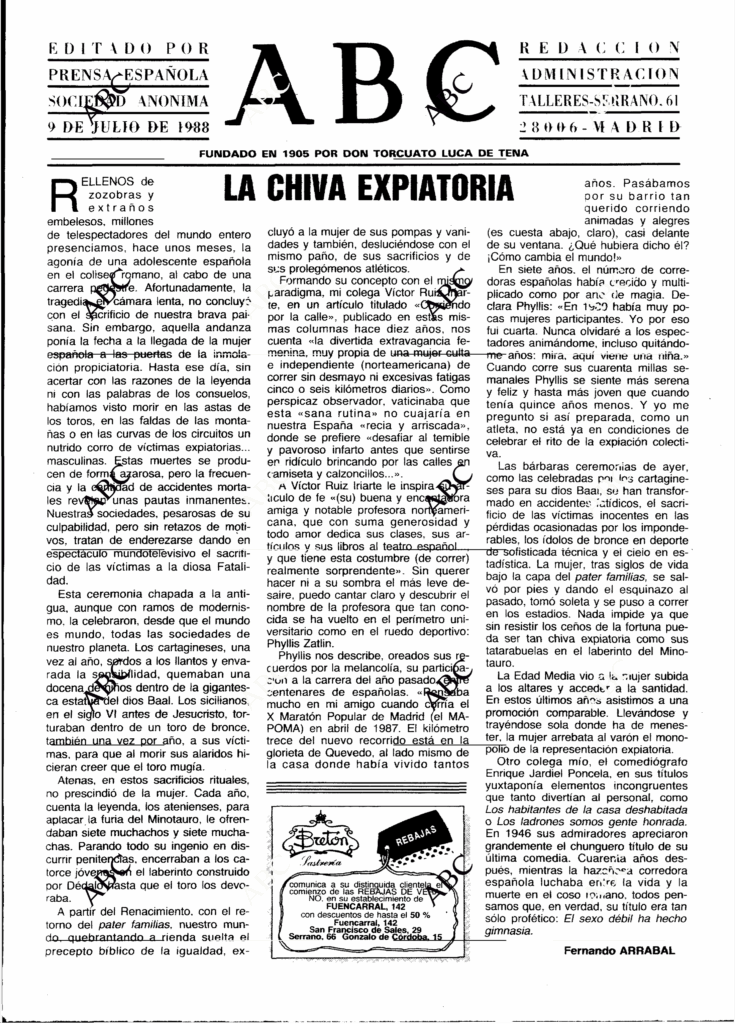
Version espagnole
RELLENOS de zozobras y extraños embelesos, millones de telespectadores del mundo entero presenciamos, hace unos meses, la agonía de una adolescente española en el coliseo romano, al cabo de una carrera pedestre. Afortunadamente, la tragedia, en cámara lenta, no concluyó con el sacrificio de nuestra brava paisana. Sin embargo, aquella andanza ponía la fecha a la llegada de la mujer española a las puertas de la inmolación propiciatoria. Hasta ese día, sin acertar con las razones de la leyenda ni con las palabras de los consuelos, habíamos visto morir en las astas de los toros, en las faldas de las montañas o en las curvas de los circuitos un nutrido corro de víctimas expiatorias… masculinas. Estas muertes se producen de forma azarosa, pero la frecuencia y la cantidad de accidentes mortales revelan unas pautas inmanentes. Nuestras sociedades, pesarosas de su culpabilidad, pero sin retazos de motivos, tratan de enderezarse dando en espectáculo mundotelevisivo el sacrificio de las víctimas a la diosa Fatalidad
Esta ceremonia chapada a la antigua, aunque con ramos de modernismo, la celebraron, desde que el mundo es mundo, todas las sociedades de nuestro planeta. Los cartagineses, una vez al año, sordos a los llantos y envarada la sensibilidad, quemaban una docena de niños dentro de la-gigantesca estatua del dios Baal. Los sicilianos, en el siglo VI antes de Jesucristo, torturaban dentro de un toro de bronce, también una vez por año, a sus víctimas, para que al morir sus alaridos hicieran creer que el toro mugía.
Atenas, en estos sacrificios rituales, no prescindió de la mujer. Cada año, cuenta la leyenda, los atenienses, para aplacar la furia del Minotauro, le ofrendaban siete muchachos y siete muchachas. Parando todo su ingenio en discurrir penitencias, encerraban a los catorce jóvenes en el laberinto construido por Dédalo hasta que el toro los devoraba.
A partir del Renacimiento, con el retorno del pater familias, nuestro mundo, quebrantando a rienda suelta el precepto bíblico de la igualdad, excluyó a la mujer de sus pompas y vanidades y también, desluciéndose concluyó a la mujer de sus pompas y vanidades y también, desluciéndose con el mismo paño, de sus sacrificios y de sus prolegómenos atléticos.
Formando su concepto con el mismo paradigma, mi colega Víctor Ruiz Iriarte, en un artículo titulado «Corriendo por la calle», publicado en estas mismas columnas hace diez años, nos cuenta «la divertida extravagancia femenina, muy propia de una mujer culta e independiente (norteamericana) de correr sin desmayo ni excesivas fatigas cinco o seis kilómetros diarios». Como perspicaz observador, vaticinaba que esta «sana rutina» no cuajaría en nuestra España «recia y arriscada», donde se prefiere «desafiar al temible y pavoroso infarto antes que sentirse en ridículo brincando por las calles en camiseta y calzoncillos…».
A Víctor Ruiz Iriarte le inspira su artículo de fe «(su) buena y encantadora amiga y notable profesora norteamericana, que con suma generosidad y todo amor dedica sus clases, sus artículos y sus libros al teatro español…, y que tiene esta costumbre (de correr) realmente sorprendente». Sin querer hacer ni a su sombra el más leve desaire, puedo cantar claro y descubrir el nombre de la profesora que tan conocida se ha vuelto en el perímetro universitario como en el ruedo deportivo: Phyllis Zatlin.
Phyllis nos describe, oreados sus recuerdos por la melancolía, su participación a la carrera del año pasado, entre centenares de españolas. «Pensaba mucho en mi amigo cuando corría el X Maratón Popular de Madrid (el MAPOMA) en abril de 1987. El kilómetro trece del nuevo recorrido está en la glorieta de Quevedo, al lado mismo de la casa donde había vivido tantos años. Pasábamos por su barrio tan querido corriendo animadas y alegres (es cuesta abajo, claro), casi delante de su ventana. ¿Qué hubiera dicho él? ¡Cómo cambia el mundo!».
En siete años, el número de corredoras españolas había crecido y multiplicado como por arte de magia. Declara Phyllis: «En 1980 había muy pocas mujeres participantes. Yo por eso fui cuarta. Nunca olvidaré a los espectadores animándome, incluso quitándome años: mira, aquí viene una niña.» Cuando corre sus cuarenta millas semanales Phyllis se siente más serena y feliz y hasta más joven que cuando tenía quince años menos. Y yo me pregunto si así preparada, como un atleta, no está ya en condiciones de celebrar el rito de la expiación colectiva.
Las bárbaras ceremonias de ayer, como las celebradas por los cartagineses para su dios Baal, se han transformado en accidentes fatídicos, el sacrificio de las víctimas inocentes en las pérdidas ocasionadas por los imponderables, los ídolos de bronce en deporte de sofisticada técnica y el cielo en estadística. La mujer, tras siglos de vida bajo la capa del pater familias, se salvó por pies y dando el esquinazo al pasado, tomó soleta y se puso a correr en los estadios. Nada impide ya que sin resistir los ceños de la fortuna pueda ser tan chiva expiatoria como sus tatarabuelas en el laberinto del Minotauro.
La Edad Media vio a la mujer subida a los altares y acceder a la santidad. En estos últimos años asistimos a una promoción comparable. Llevándose y trayéndose sola donde ha de menester, la mujer arrebata al varón el monopolio de la representación expiatoria.
Otro colega mío, el comediógrafo Enrique Jardiel Poncela, en sus títulos yuxtaponía elementos incongruentes que tanto divertían al personal, como Los habitantes de la casa deshabitada o Los ladrones somos gente honrada. En 1946 sus admiradores apreciaron grandemente el chunguero título de su última comedia. Cuarenta años después, mientras la hazañosa corredora española luchaba entre la vida y la muerte en el coso romano, todos pensamos que, en verdad, su título era tan sólo profético: El sexo débil ha hecho gimnasia.