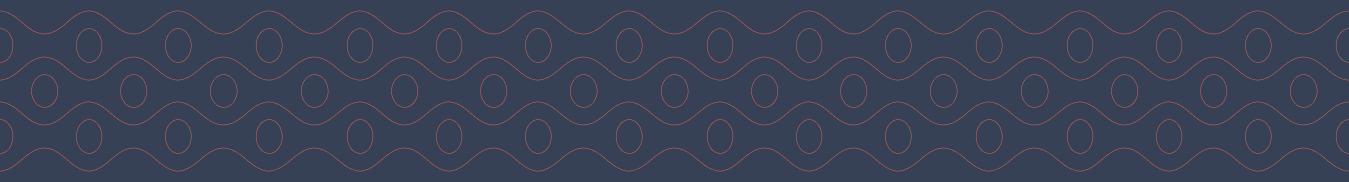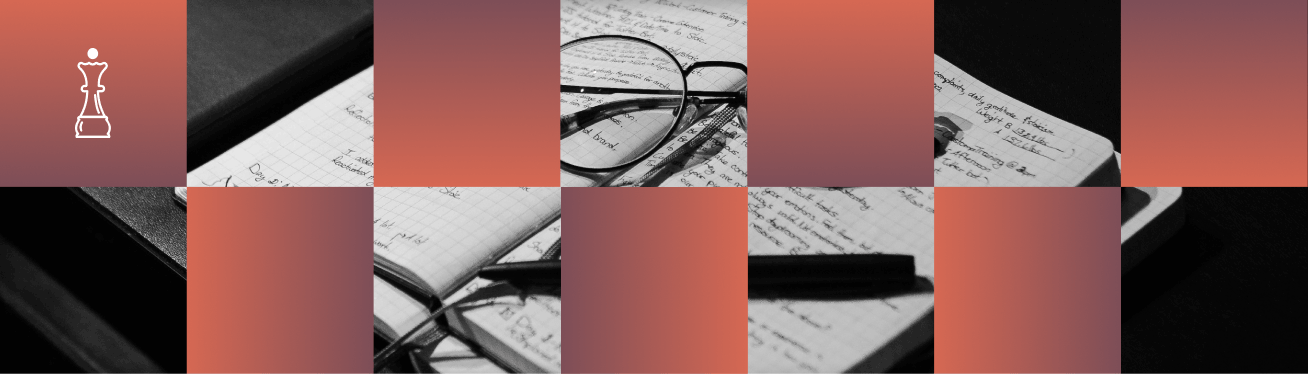
LA INMORTALIDAD DE KUNDERA
FERNANDO ARRABAL
23 DE DICIEMBRE DE 1989

Version espagnole
EL pisito de Vera y Milán Kundera sobre la techumbre de París se transfiguró en camarote de los Hermanos Marx. Allí estábamos, de bote en bote, algunos de sus amigos: Finkielkraut, Jean Daniel, Sollers, Gallimard, Kristeva… Celebrábamos la próxima publicación de su nueva novela «La Inmortalidad». Este libro es el regalo que me harán en enero los Reyes Magos: un juego inteligente e inventivo que imagino basado en una libertad formal ilimitada. Relato que probablemente, si la esperanza se cumple, pudiera llevar esta advertencia: «Esta novela no se toma en serio al Universo; como don Quijote o Ulises impugna lo que el mundo se emperra en hacernos creer.» ¡Ahínco de fruición total! ¡Cuán poco se habló de Praga! Sin embargo, la buena nueva de que Checoslovaquia pueda tener la suerte y el honor de elegir a Havel como presidente de la República proporcionaba a los Kunderas una inmensa felicidad. Sin darnos cuenta, a lo tonto diríamos si no se tratara de colegas tan listos, se está cumpliendo el sueño utópico de nuestros maestros de los años treinta, los Unamuno, los Ortega, los Malraux, los Gorki. De Vargas a Vaclav los escribidores, ¿se van a hacer con el poder? ¿Se imaginan lo que sería España si formáramos un triunvirato los tres Fernandos? El futuro se desparrama sin utopías fatalmente exactas.
A Kundera le encandila especialmente la estética y la política, sutilmente combinadas, con que su amigo Havel condujo su combate estos últimos meses. Esta alianza el propio Milan la cultiva a la perfección enramándose en su peripecia.
Kundera es un escritor que conocí con mucho retraso. ¡Ay de mí! El autor padecía una tara que me impedía leerlo: era un «disidente». No olvidemos que la disidencia, como él mismo reconoce, «no es una gloria eufórica sino un peso casi absurdo». No me sentía con ganas de «perder el tiempo» practicando la más oscura obra de caridad. Además en el terreno de las virtudes teologales pensaba que ya había repartido generosamente mis limosnas. ¿No me había leído entera la última novela de Soljenitsyne? Para un ciudadano de a pie melillense, incluso impermeable al porvenir radiante del comunismo, Kundera en el mejor de los casos era tan sólo «la emocionante víctima de la horrorosa invasión de su país». Haciendo don de mi compasión me negaba a leerlo sin complejos. La Historia con sus cortinones ensangrentados me impedía descubrir al novelista único. Las lágrimas, con su desbocada inminencia, cuántas veces suplantan al pensamiento como una superestructura brutal.
Gracias a la generosa e intuitiva insistencia de Ángel Berenguer por fin leí a Kundera. Desde la primera página, avergonzado de mí mismo, comprendí todo lo que mis prejuicios, como aperturas hacia el vacío, me habían hecho perder.
Kundera es un escritor y un ser humano, tanto monta monta tanto, de una pieza, cabal. Su obra y lo que sus amigos sabemos de su vida a través del tímido esplendor de su meticulosa discreción no han conocido los meandros zigzagueantes de los renegados. Se hubiera podido esperar y temer que un hombre como él que vivió los cataclismos más contradictorios y traumatizantes de este siglo se hubiera dejado tentar por alguna de las militancias que asolaron su Bohemia natal. Su raciocinio, su inteligencia le colocó por encima de los sentimientos. Recordemos, ad contrariam causan, a aquel soldado soviético impregnado de pringosa sentimentalidad que desde lo alto de la torre de su tanque «masacrador» le dijo en 1968: «Los rusos amamos a los checos.» Y aún comentó discretamente el novelista: «Seguramente pensaba: qué pena que hayamos necesitado tantos tanques para enseñaros lo que es el amor».
Kundera no militó nunca en ningún partido. Gracias a ello no ha tenido que combatir su propio pasado. No conoce la histeria glotona ahogada en congojas de tantos «ex» que no cesan de apostrofar a aquel maravilloso sueño generoso transformado en pesadilla sanguinaria. Kundera sólo se vale de la humilde calderilla de la lucidez.
A Kundera los gestos excesivos, la oscura profundidad, la agresiva sentimentalidad le repugnan. No se alborota lo más mínimo cuando me recuerda que sus libros de Cervantes anotados por su mano desaparecieron para siempre en la Praga invadida del 68. Me dice sin levantar la voz, como si fuera una víctima más de la entropía, que no tiene la menor esperanza de volver a hallar su biblioteca. La cachiporra quebró el cristal en su punto de poderío.
«Pienso volver a Praga… No sé cuándo… Pero de riguroso incógnito.» ¿De qué podría disfrazarse este inconfundible gigante de ojos azules e inocentes que fue jugador de hockey sobre hielo y que es hoy el novelista más célebre de su país para pasar inadvertido?
Esa fue la hazaña que durante veinte años intentó realizar el Gobierno checo con más pena que gloria: transformar a Kundera en un no-ser, tras un silencio ensoberbecido por los siglos de los siglos. Pero todos sabemos que un escritor gracias a su talento puede saltarse a la torera todos los vetos e inquinas oficiales incluso a la hora de conseguir los más prestigiosos laureles.
Kundera modestamente siguió caminando hacia La Inmortalidad, sin querer enterarse de que los mandamases checos arracimados al borde de la nada querían zampárselo en cuerpo y alma. Por cierto, ¿cómo se llaman esos gerifaltes que uno a uno van cayendo en las letrinas de la Historia? ¿Quién recuerda aún sus nombres? Quizá algún rencoroso no olvida sus estafas, sus prevaricaciones, sus crímenes.
Kundera, ahincado en su intimidad, susurra: «Aquí estoy… ¿ligado al pueblo?, ¿al individuo?, ¿a Dios?, ¿a la Patria?… Mi respuesta es tan ridícula como sincera, no estoy ligado a nada… salvo a la herencia difamada de Cervantes.»