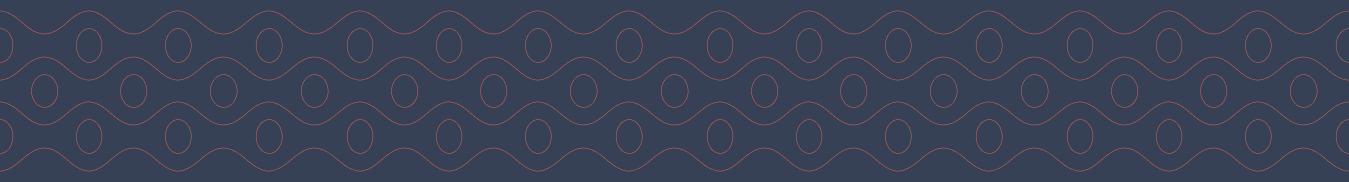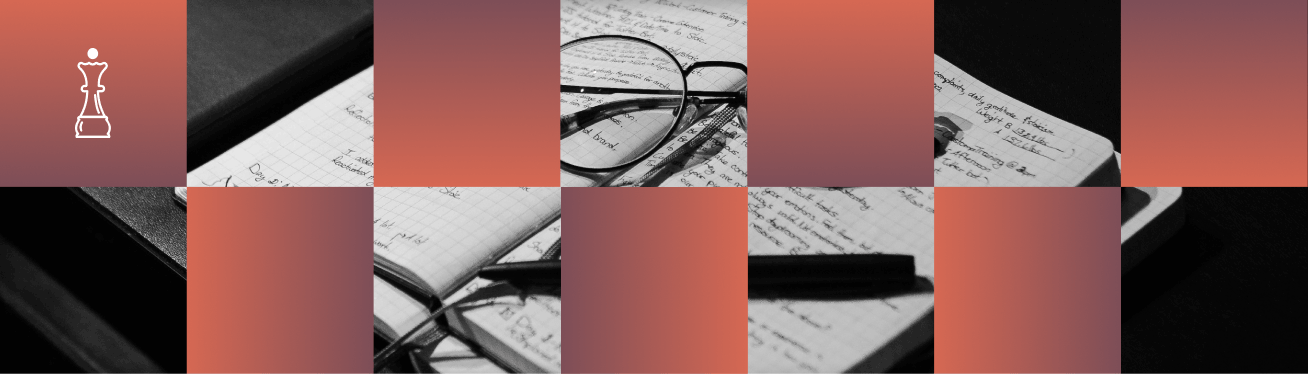
LA TERCERA MANO DE CERVANTES
FERNANDO ARRABAL
10 DE DICIEMBRE DE 1988
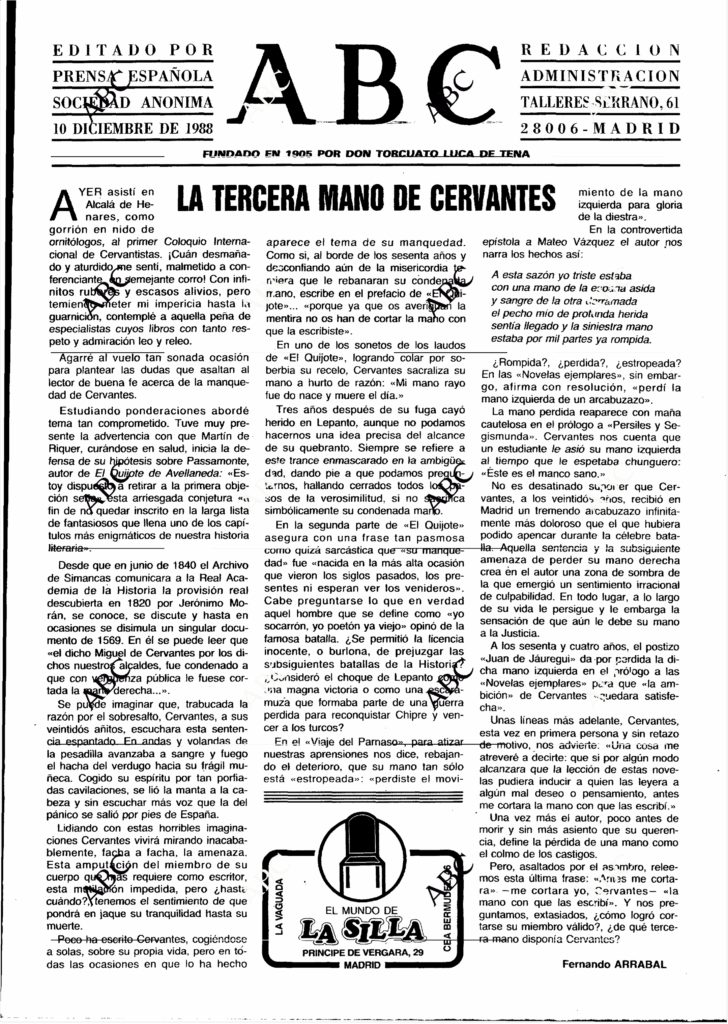
Version espagnole
AYER asistí en Alcalá de Henares, como gorrión en nido de ornitólogos, al primer Coloquio Internacional de Cervantistas. ¡Cuán desmañado y aturdido me sentí, malmetido a conferenciante, en semejante corro! Con infinitos rubores y escasos alivios, pero temiendo meter mi impericia hasta la guarnición, contemplé a aquella peña de especialistas cuyos libros con tanto respeto y admiración leo y releo.
Agarré al vuelo tan sonada ocasión para plantear las dudas que asaltan al lector de buena fe acerca de la manquedad de Cervantes.
Estudiando ponderaciones abordé tema tan comprometido. Tuve muy presente la advertencia con que Martín de Riquer, curándose en salud, inicia la defensa de su hipótesis sobré Passamonte, autor de El Quijote de Avellaneda: «Estoy dispuesto a retirar a la primera objeción seria» esta arriesgada conjetura «a fin de no quedar inscrito en la larga lista de fantasiosos que llena uno de los capítulos más enigmáticos de nuestra historia literaria».
Desde que en junio de 1840 el Archivo de Simancas comunicara a la Real Academia de la Historia la provisión real descubierta en 1820 por Jerónimo Moran, se conoce, se discute y hasta en ocasiones se disimula un singular documento de 1569. En él se puede leer que «el dicho Miguel de Cervantes por los dichos nuestros alcaldes, fue condenada a que con vergüenza pública le fuese cortada la mano derecha…».
Se puede imaginar que, trabucada la razón por el sobresalto, Cervantes, a sus veintidós añitos, escuchara esta sentencia espantado. En andas y volandas de la pesadilla avanzaba a sangre y fuego el hacha del verdugo hacia su frágil muñeca. Cogido su espíritu por tan porfiadas cavilaciones, se lió la manta a la cabeza y sin escuchar más voz que la del pánico se salió por pies de España.
Lidiando con estas horribles imaginaciones Cervantes vivirá mirando inacabablemente, facha a facha, la amenaza. Esta amputación del miembro de su cuerpo que más requiere como escritor, esta mutilación impedida, pero ¿hasta cuándo?, tenemos el sentimiento de que pondrá en jaque su tranquilidad hasta su muerte.
Poco ha escrito Cervantes, cogiéndose a solas, sobre su propia vida, pero en todas las ocasiones en que lo ha hecho aparece el tema de su manquedad. Como si, al borde de los sesenta años y desconfiando aún de la misericordia temiera que le rebanaran su condenada mano, escribe en el prefacio de «El Quijote»… «porque ya que os averiguan la mentira no os han de cortar la mano con que la escribiste».
En uno de los sonetos de los laudos de «El Quijote», logrando colar por soberbia su recelo, Cervantes sacraliza su mano a hurto de razón: «Mi mano rayo fue do nace y muere el día.»
Tres años después de su fuga cayó herido en Lepanto, aunque no podamos hacernos una idea precisa del alcance de su quebranto. Siempre se refiere a este trance enmascarado en la ambigüedad, dando pie a que podamos preguntarnos, hallando cerrados todos los pasos de la verosimilitud, si no sacrifica simbólicamente su condenada mano.
En la segunda parte de «El Quijote» asegura con una frase tan pasmosa como quizá sarcástica que «su manquedad» fue «nacida en la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes ni esperan ver los venideros». Cabe preguntarse lo que en verdad aquel hombre que se define como «yo socarrón, yo poeten ya viejo» opinó de la famosa batalla. ¿Se permitió la licencia inocente, o burlona, de prejuzgar las subsiguientes batallas de la Historia?
¿Consideró el choque de Lepanto como una magna victoria o como una escaramuza que formaba parte de una guerra perdida para reconquistar Chipre y vencer a los turcos?
En el «Viaje del Parnaso», para atizar nuestras aprensiones nos dice, rebajando el deterioro, que su mano tan sólo está «estropeada»: «perdiste el movimiento de la mano izquierda para gloria de la diestra».
En la controvertida epístola a Mateo Vázquez el autor nos narra los hechos así:
A esta sazón yo triste estaba
con una mano de la espada asida
y sangre de la otra derramada
el pecho mío de profunda herida
sentía llegado y la siniestra mano
estaba por mil partes ya rompida.
¿Rompida?, ¿perdida?, ¿estropeada? En las «Novelas ejemplares», sin embargo, afirma con resolución, «perdí la mano izquierda de un arcabuzazo».
La mano perdida reaparece con maña cautelosa en el prólogo a «Persiles y Se- gismunda». Cervantes nos cuenta que un estudiante le asió su mano izquierda al tiempo que le espetaba chunguero: «Este es el manco sano.»
No es desatinado suponer que Cervantes, a los veintidós años, recibió en Madrid un tremendo arcabuzazo infinitamente más doloroso que el que hubiera podido apencar durante la célebre batalla. Aquella sentencia y la subsiguiente amenaza de perder su mano derecha crea en el autor una zona de sombra de la que emergió un sentimiento irracional de culpabilidad. En todo lugar, a lo largo de su vida le persigue y le embarga la sensación de que aún le debe su mano a la Justicia.
A los sesenta y cuatro años, el postizo «Juan de Jáuregui» da por perdida la dicha mano izquierda en el prólogo a las «Novelas ejemplares» para que «la ambición» de. Cervantes «quedara satisfecha».
Unas líneas más adelante, Cervantes, esta vez en primera persona y sin retazo de motivo, nos advierte: «Una cosa me atreveré a decirte: que si por algún modo alcanzara que la lección de estas novelas pudiera inducir a quien las leyera a algún mal deseo o pensamiento, antes me cortara la mano con que las escribí.»
Una vez más el autor, poco antes de morir y sin más asiento que su querencia, define la pérdida de una mano como, el colmo de los castigos.
Pero, asaltados por el asombro, releemos esta última frase: «Antes me cortara» —me cortara yo, Cervantes— «la mano con que las escribí». Y nos preguntamos, extasiados, ¿cómo logró cortarse su miembro válido?, ¿de qué tercera mano disponía Cervantes?