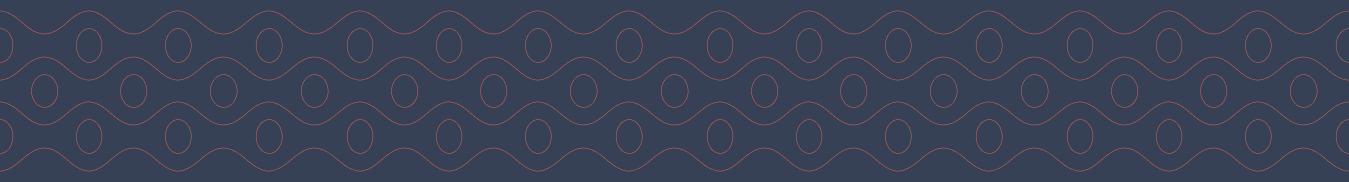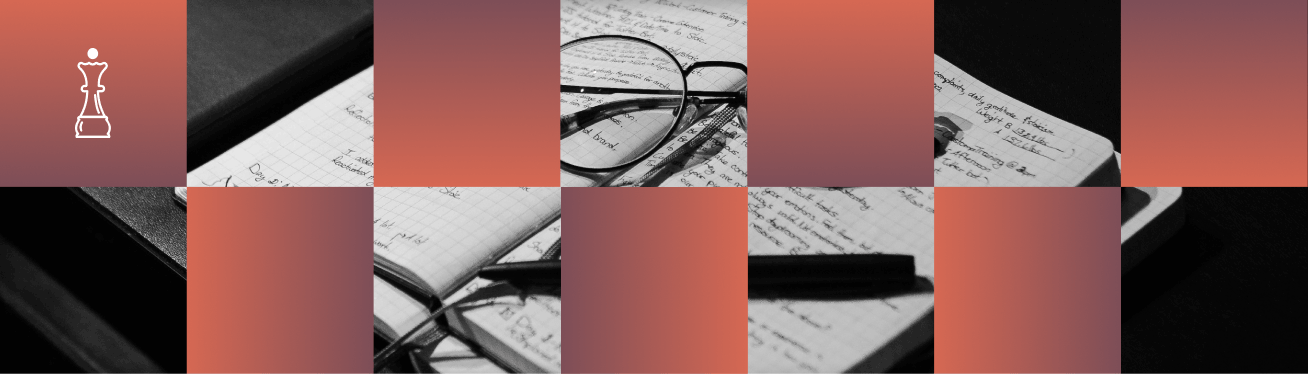
FERNANDO ARRABAL
¡PERDÓN!
2 DE AGOSTO DE 2019

Version espagnole
«¡Qué pena que los correligionarios actuales de los que desenterraron el cadáver de Gaudí para arrastrarle infamantemente por las hermosas calles barcelonesas (diez años después de su muerte, el 10 de junio de 1926), no pensaron ni piensan hoy en pedir perdón!»
POCO después del fin del antiguo régimen se celebró en Barcelona un «primer» congreso sindicalista de la democracia. Los organizadores consiguieron que en el tablado oficial hubiera toda clase de personalidades
y famosos. Incluso algún invitado célebre que no parecía tener absolutamente nada de jornalero. Para mayor emoción fui el último mono de aquel jubileo y recordatorio.
Obviamente como para justificar la presencia de «aquel» poeta y dramaturgo, uno de los dirigentes recordó generosa y gentilmente mi carta al dictador publicada durante su vida, mi desgraciada (y felizmente fallida) tentativa de «tiranicidio», mi encarcelamiento en Carabanchel y la prohibición total de todos mis escritos hasta el día siguiente de la muerte del general. La verdad es que ni remotamente merecía estar en tan lucida junta y asamblea. Hubo otro amable y benévolo presentador que me calificó nada menos (en el colmo del amable despropósito) de poeta «pobre y maldito».
Se me pidió incluso dirigirme a la concurrencia que llenaba el coliseo. Me entraron un sobrecogimiento y desagosiego mayor que de costumbre. De ese terror que puede embargar al actor cuando entra en escena o al orador cuando comienza una conferencia. Quizás, francamente, deberíamos tener una palabra como «trac». La modesta tribuna me pareció un estrado inasequible, casi un púlpito o un antepecho proletario.
No creo que nadie pueda ni deba en semejante situación referirse a Stalin. A pesar de que este líder tenía tanto carisma (con los suyos) que estos le aplaudían sus silencios. No como al nuestro que cuando llegaba la pausa solo una machota voz (tan diferente a la suya) bramaba ¡gracias a ti invicto adalid!
Las cuatro biografías que leí sobre Stalin me descortezaron y alumbraron (dos pro y dos en contra). Cuentan casi de la misma manera la visita a su mamá del padrecito de todos los pueblos por primera vez después de su ascención. En el largo viaje en tren de Moscú a Tiflis estuvo taciturno. Al llegar a la estación final temblaba. Al parecer no sabía qué decirle a su mamá. Casi genial mamá
–doña Kéké Geladzé– en mi modesta opinión; fue gracias a su insistencia ¿que las superdotadas Nona Gaprindashvili y Maïa Tchiburdanidze alcanzaron el campeonato del mundo de ajedrez?
Al bajar de su vagón y besarla en la boca tartamudeando con un horroso «trac», su Pepito (más bien su Sosso adorado o su bienquisto Koba, o mejor aún, su idolatrado Iósif) le anunció orgullosísimamente:
—«Mamucha tengo ahora más poder en Rusia que los zares».
Ella le miró compungida y le respondió, serena, como siempre:
—«¡Qué pena! Hubieras sido un pope estupendo».
Es cierto que quizás hubiera sido un brillante sacerdote como fue hasta los 21 años un brillante seminarista. ¡De cuadro de honor! Con sus notas, siempre 5/5: el 10/10 nuestro o el 20/20 francés. Sus poemas especialmente los compuestos a la gloria de Iberia, ¿son mejores que los versos del «canto general»? Se mire como se mire: más líricos y mejor inspirados.
Sin ninguna solemnidad y con la modestia de mi estado de pronto me encontré para colmo de males con un micrófono. ¡Con un micrófono en la mano! (no aún dinámico ni electromagnético). Como me ocurre siempre, cualquiera que sea la «microvoz», quedé paralizado de espanto sin saber qué decir. ¿De qué espárragos Pedrín puedo chapurrear y sin la ayuda de Roberto Alcázar…?
…pero así, sin más …impulsiva y espontáneamente …supliqué a quienes abarrotaban el coso que pidieran perdón (si necesario de rodillas añadí para más inri) por los religiosos y laicos que fueron asesinados y por las bibliotecas, iglesias y ateneos que fueron incendiados del 36 al 39.
Y ya como arrebatado por lo que había dicho incluso supliqué que pidiéramos perdón hasta los que como yo solo teníamos seis años al terminar la guerra incivil, y que nunca hemos pertenecido a ninguna formación otra que poética. Y no por desprecio o engreimiento –dije– sino por la humilde ansiedad del que duda de lo esencial: del todo y de la nada. En mi caso instruido por la naturalidad con que la madre Mercedes (la teresiana que adoptaba y cobijaba a los párvulos de Ciudad Rodrigo) trataba de hacer de nosotros sabios (sí, sí, como lo oyen ¡sabios!) tras habernos enseñado sencillamente, de paso, a leer, escribir y amar.
Sin pausa añadí: permítanme que diga con toda inocencia y suavemente para no molestar a nadie que va siendo hora de que los unos y los otros (que por cierto se jactan asombrosamente de ser enemigos acérrimos entre sí) pidan perdón por los crímenes que, según me parece, ¡ojalá me equivoque! cometieron tranquila y alegremente disfrazados de tirios o de troyanos.
Y como si hubiera ensayado el monólogo que improvisaba continué: sí, desgraciadamente, según me parece, hubo catervas de forajidos «de-lacausa» (de un lado y del otro) que diezmaron a sus poblaciones e incluso a sus propios secuaces cuando a estos fieles les daba por la rareza de pensar. Y en algunos casos batieron todos los récords de la vileza y perversidad. Sí, desgraciadamente, según creo, hubo asesinos o matarifes que hicieron cómplices de sus ignominias a sus adictos cuando intentaron convertir la tierra donde hemos tenido la dicha de nacer en campos de calaveras. Sí, desgraciadamente, según me parece, hubo sayones, hampones, tragahombres, sicarios, carniceros (quisiera no ofender a ningún honesto tablajero) que gobernaron aquí y alla impunemente. Y de todos los colores y gustos. Sí, desgraciadamente hubo delegados nombrados a la justicia que eran los agentes de la injusticia y tribunales que solo promovían el desorden, aunque se llamaban magistratura de orden público.
Por si fuera poco me dirigía a un grupo, en su mayoría de jóvenes, que poco tuvo que ver con los delirios genocidas intercontinentales. Y que no se jactaban de haber pertenecido a la patulea de facinerosos. Pregunté ¿sigue siendo un título de gloria –aquí y ahora– haber formado parte de aquellas milicias del tiro en la nuca, de la denuncia mortal o del piolet en la sien? ¿Cuando cualquiera de entre los justos se podía levantar una mañana con el soniquete al toque de bocina o el sayo de sambenito? Cuando los justos podían, por lucir un color diferente, pasar de la noche a la mañana, súbitamente, del ser al no-ser? ¿De pulcros ciudadanos a apestados repelentes para la jauría de martirizadores de uno y otro bando o banda? Según los amotinadores de la grey ¿se podía descalificar al justo acusándole de recalcitrante, de lo más degradante, a los unos por esto y a los del otro lado de la trinchera por lo otro?
Y hablando hace nada menos que medio siglo, dije que nada de eso nunca debería ser de una acongojante actualidad. Pues los adictos (de una y otra causa) deberían dejar de aterrar; de dar lecciones sin remordimientos. A los hinchas y partidarios les debería atarugar los genocidios de sus mayores. Y los hubo en una acera y en la de enfrente.
¡Qué pena que aquel gesto barcelonés no haya prosperado!
¡Qué pena que los correligionarios actuales de los que desenterraron el cadáver de Gaudí para arrastrarle infamantemente por las hermosas calles barcelonesas (diez años después de su muerte, el 10 de junio de 1926), no pensaron ni piensan hoy en pedir perdón!
FERNANDO ARRABAL ES DRAMATURGO