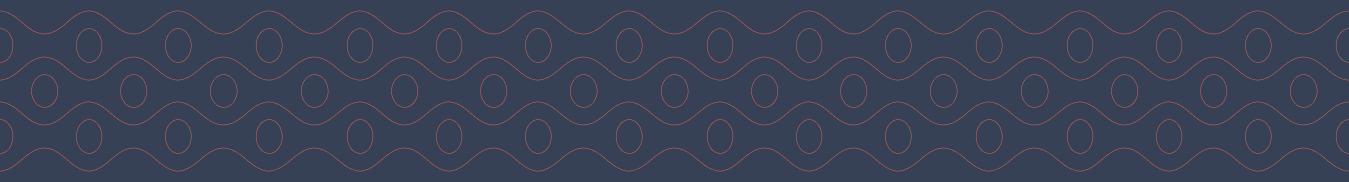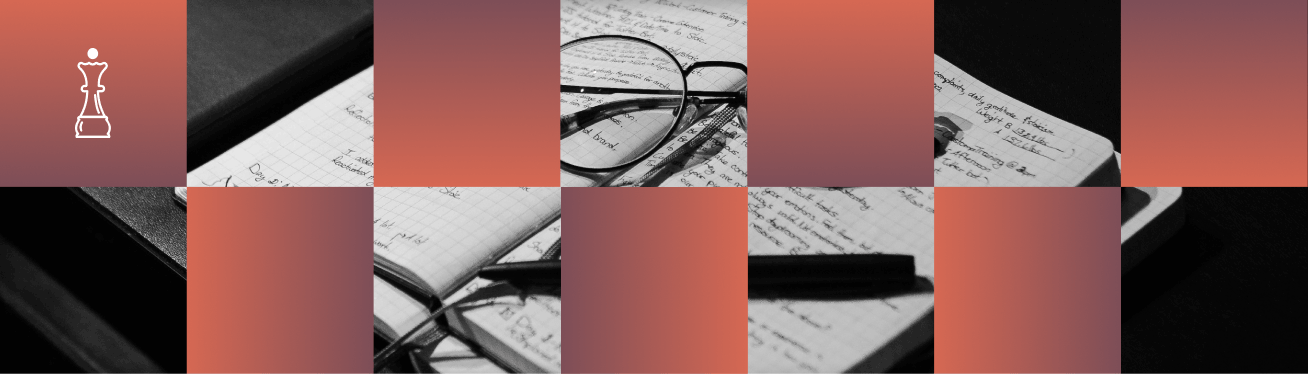
¡QUÉ ESPECTÁCULO! ¡QUÉ CEREMONIA! ¡QUÉ FIESTA!
FERNANDO ARRABAL
14 DE NOVIEMBRE DE 1998

Version espagnole
¡QUÉ espectáculo! ¡Qué ceremonia! ¡Qué fiesta! la de esta obra de Camilo José Cela «La extracción de la piedra de la locura o El inventor del garrote». Contiene lo sacrílego y lo sagrado, el erotismo y la pureza más sublime, la presencia de la muerte y la exaltación de la vida.
Según Cela «es una obra de teatro declamatoria, enumerativa y casi japonesa». Exactamente, porque comienza con la voz de dos demonios que parecen salir del teatro «Kabouki». Los demonios comentan la entrada del público y presentan al Maestro de Ceremonias. Y el espectador ya queda subyugado por el arte dramático del Premio Nobel.
La magia brilla en su modernidad. No hay equívoco: desde el principio sabemos que en 1832 Fernando VII abolió la pena de muerte en la horca e instituyó el garrote (ordinario, vil y noble) en el aniversario de su esposa.
Invadido por la alucinación o el encantamiento, el espectador se balancea entre lo truculento y lo maravilloso. ¡Este es el gran teatro del mundo!
La pluralidad paradójica de seres únicos y diferentes tiene su justo lugar en la literatura española. Junto con las lágrimas, que los funcionarios que rinden culto al Estado no llegan a ver.
La primera parte de la obra evoca «las tres últimas perlas»: Cuba, Puerto-Rico y Filipinas. Nos rodean unos frailes, y también un ángel sentado en un retrete. Para disfrute del espectador, en dos bancos se sientan las grandes figuras de la generación del 98: en uno de ellos, Ganivet, Unamuno, Valle Inclán, Baroja, Azorín y en el otro: Galdós, Clarín, Rubén Darío, Ramiro de Maeztu, Manuel Machado, Antonio Machado, Jacinto Benavente, Silverio Lanza y ocho personajes anónimos con capirotes de penitentes. Sin olvidar al Ángel y al Maestro de Ceremonias. El espectador está subyugado y preparado para la evocación de las pérdidas del 98.
Las escenas se desarrollan con un estilo muy moderno: los frailes y los ángeles practican una religión grotesca en este concierto de sombras, mientras que los demonios blasfemos intervienen con frecuencia. Los episodios más brillantes están condimentados por imágenes escatológicas (retretes en escena) y sexuales (un mendigo tísico se masturba bajo un puente). El dramaturgo acierta a enriquecer con la picaresca el teatro actual.
Miguel de Cervantes evoca la fanfarria interpretando música militar; los personajes bailan… Telón. Voz: «Arriba el telón». Segunda parte.
Y… vuelta al origen del teatro y a su último latido. Toda imagen y toda palabra de la obra se fundan en la esencia del arte.
En esta segunda parte («La paz de los sepulcros o Loa del arte de guardar silencio») desfilan los ángeles custodios: entre ellos de Maeztu, Muñoz Seca, García, Lorca, Jorge Santayana, Shakespeare y Chaplin. Surgen nuevos personajes anónimos con los ojos vendados. Otros usan gafas de ciego. También aparece Benavente «el jugador de ajedrez con sortija».
El espectador -trastornado o arrebatado- escucha al Maestro de Ceremonias evocar la historia de toda esta época. Mientras qué el Ángel de la Sabiduría explica el credo del gran teatro de todos los tiempos:
«Casi todos venimos de Shakespeare, pero el teatro no es ni la vida ni su sombra sino su máscara… la máscara de la muerte… la acción, por encima de la palabra, es el más eficaz antídoto del hastío y la pared en la que brincan las sombras chinescas de todas las agonías». El «Bastonero» como el «pregonero» de las fiestas populares, anuncia: «Son muchos más los cristobitas de este gran guiñol que representamos»
Con un ritmo trepidante y espectacular, continúa desarrollándose la historia del mundo, atravesando la guerra del 14. En presencia del demonio. La entrada del verdugo nos lleva al garrote y entonces se oyen las «Coplas» de Valle Inclán. Luego el espectador viaja en compañía de la generación del 27. Siempre vertiginosamente.
Por fin llegamos a 1933. Sorprendentemente es la hora de Cirilo de Alejandría. Y durante la guerra civil es la de Homero, Herodoto, Cicerón, Lucano, Corneille, Tito Maccio, Siro Nepote el Profeta, Fifí la Samaritana, María Auxiliadora o Lucas el Circunciso.
La evocación de la muerte de Franco («el franquismo no fue un régimen fuerte sostenido por una teoría política inteligente… sino un régimen de fuerza…») permite al dramaturgo expresar sus deseos de la llegada de una España sin mesías, sin redentores de las clases oprimidas, sin cruzados, sin apóstoles ni salvadores de la patria. «Es peor perder la vida que la memoria».
Esta importante obra en la historia del Teatro no es -como afirma el autor con modestia- «ni un tratado de historia ni un manual de urbanidad, sino un farsa de muy tibias misericordias en homenaje a J. Bosco». El espectador queda apresado por la imaginación alquimista, por el talento de dramaturgo de Cela, por este fuego espiritual tan peculiar del autor. Porque la lengua -la voz prodigiosa de pureza y precisión- se pone al servicio del teatro para hacer las delicias del público.
La alusión a un posible «Tercer homenaje a J. Bosco» («Los siete pecados capitales» o «El inventor de la silla eléctrica») es una excelente noticia para el espectador. ¡Tendrá continuación! Pero puede que esta noticia sea menos buena para el autor: ¿Podrá Camilo José Cela igualar ésta obra maestra?