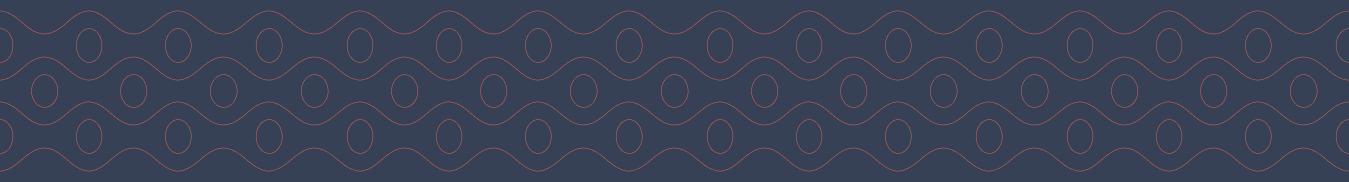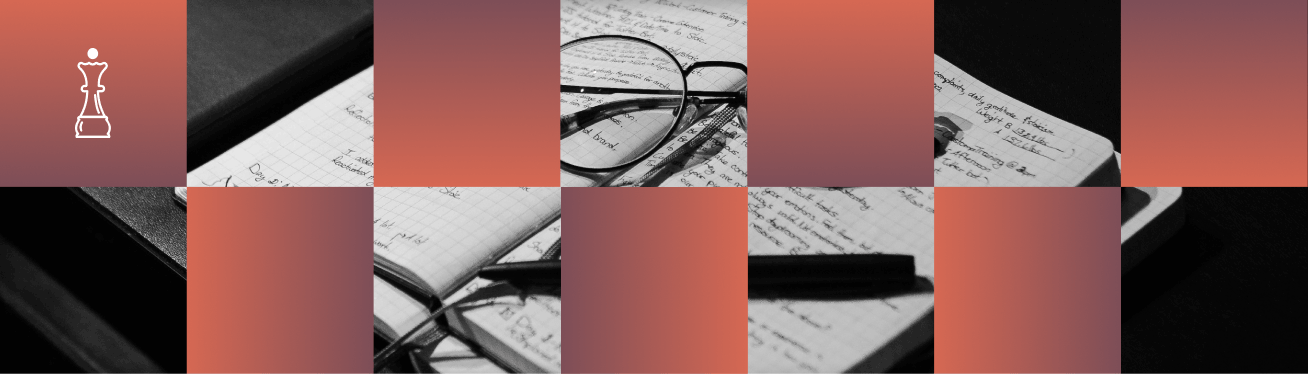
SORPRENDENTE CONFESIÓN SIN BORRACHOS
FERNANDO ARRABAL
6 DE FEBRERO DE 2000

Version espagnole
¿QUIÉNES fueron los enternece dores expertos de pintura (¡tan tiernos!) que se negaron a que España aceptara la donación de Dalí y se construyera su Museo? El propio pintor aburrido (¡y discutido!) lo edificó él mismo. ¿Es la única pinacoteca que, provocando colas y olas, no requiere subsidio alguno?
¿Quiénes fueron los conservadores de museo (¡tan conservadores!) que durante tres siglos impidieron que los cuadros del Greco -entre otros- entraran en los prados y en el Prado?
Ha sorprendido a algunos que el centenario del nacimiento de Velázquez no haya alineado simposiums o congresos. Esta carencia ¿es una herencia del pasado? El (¿único?) «coloquio científico internacional» (¡en los arrabales de París!) sobre la obra del pintor concluyó con mi modestísima e improvisada conferencia esta vez no bailada ¡sino cantada!
Como si las conciencias de hoy no hubieran querido confundirse con las de hace cuatro siglos. Aquellos responsables ¡tan irresponsables! empingorotaron a Velázquez… ¡pero en nombre de la sagrada tradición! Los guías del XVII trataron de limar asperezas y asperillos. Y eliminar lo que portaba Velázquez en sus adentros.
Contemplando la obra de El Greco se comprende la razón de la inquina que despertó entre los bienpensantes. El cretense cambió el sentido de las relaciones humanas, alteró el orden racional del mundo, trocó los papeles, puso al revés las ideas, creencias y certidumbres y revolucionó la forma, la expresión y la línea engendradora de la estética.
A Velázquez, por el contrario, sus correctores le obligaron a ser el correcto pintor de lo que debe hacerse «para el bien supremo». El Greco fue el creador de la inversión en el arte. Medraron y ladraron para que Velázquez fuera su versión oficial.
El engranaje comenzó a los diez y siete años del sublime pintor andaluz. El inquisidor de Sevilla y su ayudante («censor de obras de arte») le discernieron el título de «pintor oficial». «Con el permiso de ejercer su arte en todas las partes del reino y señoríos de su majestad». No podían extenderle peor visado ¡y visera!
El color y la exuberancia impresionista de Velázquez brotó de la estética de su secreto maestro: El Greco. Como la forma, los objetos, las figuras, el lugar, el espacio, el aire y el instante de su propia obra.
Muy pronto se le otorgó el título de «Pintor del Rey»… para asalariarle; pringándole con un sueldo en nómina de veinte ducados al mes.
A los ventisiete años se le nombró «Ujier de Cámara». «Con veinte placas al día, casa, aposento, médico y botica». El nuevo ascenso en el escalafón (¡bufón!) se lo concedió un jurado de familiares de la Inquisición. Para ello hubo de pintar un cuadro racista: «Una tela representando la expulsión de los moros, ante el Rey».
En 1628 se ordenó que se pusiera a su disposición todo lo que «en la Armería pudiera serle útil para hacer el retrato precisamente de Felipe III». Días después una ordenanza (¡la bien nombrada!) consintió al pintor una ración cotidiana de víveres. La misma que a los «barberos de Cámara» ¡Oh cervantinos barberos que con sus cofrades anti-quijotes en pleno siglo de Oro cacarearon como loros de repetición!
En 1629 Velázquez (después de pintar «Los borrachos» se vio obligado a acompañar a Italia a un conocido agente y espía oficial y borrachín, Cario Pughin. Y cuatro años después se le dio el cargo de «alguacil de Corte». Para mantenerle en la línea oficial (¡y asistencial!) fue nombrado a sus treinta y cuatro años «ayuda de guardarropa».
Tuvo que ceñirse escrupulosamente al dictado oficial en sus cuadros y muy especialmente en la «Rendición de Breda» A pesar de la salvaje «kermesse heroïque» el cuadro ilustró la caballerosidad de la caballería vencedora. Al guerrero de las lanzas sólo le enlazaron la dignidad, el orden y el concierto.
El 12 de marzo de 1639 el embajador de Este osó escribir al duque Francisco I de Modena: «Velázquez tiene un defecto: nunca dice la verdad». Se le recompensó concediéndole un anticipo de 500 ducados anuales.
Velázquez hubo de acompañar, a lo vasallo, durante varios meses a la comitiva oficial en Aragón. Como premio se le nombró «ayuda» ya no de «guadarropa» sino de «cámara». ¿Querían verle dando brillo a oricalcos y orinales?
Para poner a prueba su mesura (ineludible) y su obediencia (inevitable) en 1643 se le nombró «Superintendente de Obras reales». Lo que hoy llamaríamos director o conservador de museo. jO comisario!
Pero ni siquiera el comisario Velázquez pudo colgar los cuadros de su admiradísimo El Greco. Y no por temer que se viera de dónde provenía el arte, la línea, la pincelada, y el ritmo de su portentosa obra.
A los cuarenta y siete años se le ascendió de nuevo en la plantilla. Recibió el título de «ayuda de cámara con oficio». Y con el deber de ocupar un puesto en las ceremonias oficiales ¡y raciales!
Para que no discrepara de la corrección impuesta por la sagrada tradición fue nombrado en 1652 «Aposentador de Palacio» es decir «gran mariscal». En este cargo se vio obligado a hacer gala de celo xenófobo: «considero un gran inconveniente a la Decencia de Palacio el que en las cocinas reales haya un moro».
Recibió el título de «Caballero de la Orden de Santiago» que tanto le aherrojó. Para cargar con esta auténtica cruz se le obligó, suprema humillación, a sobornar y alternar, surtir y mentir.
Ortega y Gasset comprendió que Velázquez, acorralado por los horrores de los honores, no podía expresar su verdadero pensamiento: «El Greco contrariamente a Velázquez firmó sus cuadros». Él no lo pudo nunca.
¿Quién se acuerda del nombre de aquel erudito (¡prescrito!) que siguió negando al Greco hace tan sólo un siglo? Dijo: «lamento que el Greco no se quedara en Grecia… maldita la falta que hacen aquí sus extravagancias».
¿Quién se acuerda del nombre del último (¡qué timo!) director del Prado del siglo XIX? Aquel mártir que se quejó: «no puedo arrojar del museo los cuadros del Greco». Lienzos- ¡ninguno expuesto para no exponerse! -que tuvo arrinconados (¡o arrumbados!) en los polvorientos sótanos de su gliptoteca.
¿Y quiénes son los simpáticos regidores (regionales y ¡con rejones!) que ocultan desde hace un cuarto de siglo en los sótanos esta vez de una plaza de toros (¡olé!) la donación de un poeta?
¡Velázquez sabía que a su muerte podría decir lo que no hubiera podido proclamar en vida. Porque nunca pudo, a pesar de su oficialísima función, levantar la voz o un dedo en favor del Greco. Sólo pudo levantar el pincel de discípulo.
Velázquez, el día de su muerte inesperada, tenía tan solo sesenta y un añitos. No le dio tiempo a sus cornacs a vaciar su taller sin «los borrachos». Mostró de sopetón a sus mandos (que eran los mandamasas) lo que escondía: su fervor por el neotoledano maldito. Entre pinturas menores de Ticiano, Bassan y Ribera guardaba su tesoro: tres cuadros esplendorosos de su admiradísimo (en silencio ¡pobre de él!) maestro e inspirador (¡más sigilosamente aún!): El Greco.
Fue la sorprendente confesión post-mortem del genial Diego Velázquez.