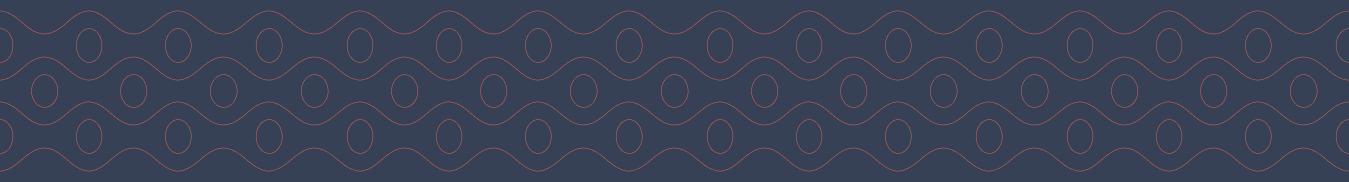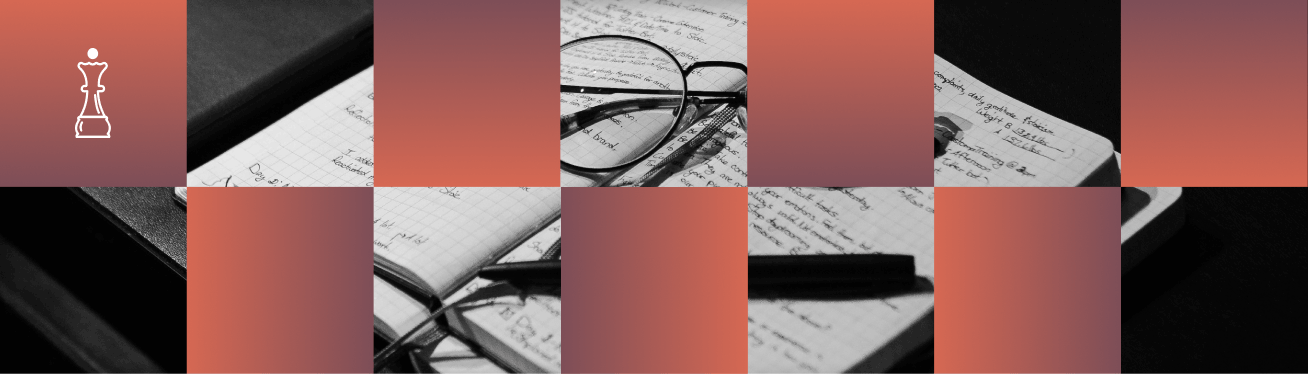
UNA GARGANTA PROFUNDA COMO EL PENSAMIENTO
FERNANDO ARRABAL
25 DE ENERO DE 1989

Version espagnole
EL odio visigodo que me inspiran los ordenadores, sus diskettes y sus vanidades, ha alcanzado la picota de la inquina sin ataderos. Me río yo de la teoría de las catástrofes y de sus trapatiestas. Estos armatostes se me han echado encima con cachaza y malas pulgas y ocupan los ajuares de mi intimidad sin rayo de misericordia. Son unos artilugios que, haciendo el gasto, se presentan en los papeles como «modernos, agradables, compactos, ergonómicos y con calidad alemana» cuando no son más que unas acémilas retrógradas, ultramontanas, cavernícolas y agudas como puntas de colchón. Para más inri ahora se han puesto a jugar al ajedrez…, ¡y a ganarme! Ojalá y todas perezcan con la boca abierta víctimas del bienaventurado virus informaticida.
En el principio… fue la garganta profunda de la señorita Lovenlace. Con singulares mañas aquella contorsionista norteamericana se tragaba sables vivitos y coleando y los acariciaba con su tráquea y sus amígdalas. Sus proezas fueron filmadas por arriba y por abajo, de cara y de cruz y hasta, a veces, de canto para solaz de libertinos y escándalo de puritanos. Me refiero, ¿pero es necesario precisarlo?, a acontecimientos ya olvidados que sucedieron en el año catapún, o para ser más exactos, en la época de los «seventies» para escribir como mandan los cánones.
Con el alivio de sus habilidades y desenvolturas y en el apogeo de su celebridad, la señorita Lovenlace se pasó al campo de la política. Amparada a babor por los «X», y a estribor, por los «hard», y armada de su circense destreza cual sésamo ábrete, intentó atravesar las puertas de la Casa Blanca como primerísima mandamás de su país. Su candidatura a la Presidencia de los Estados Unidos no cuajó de milagro.
Pero como no hay bien, ni mal, que cien años dure, la heroína, aborreciendo al fin las fatigas de sus trajines y los derrumbaderos de sus andanzas, se pasó al enemigo. En vez de escribir sus memorias de «jeune fille rangée» como la formalita Simone de Beauvoir, se arrojó a denunciar a aquellos desaprensivos peliculeros que la habían «esclavizado sexualmente» para pasatiempo de mirones y filón de productores.
Años después la garganta profunda rebrotó en pleno Watergate como seudónimo y máscara de uno de los más parlanchines y secretos chivatos que hubiera podido soñar Nixon en sus peores pesadillas. Para colmo de desgracias, la señorita Lovenlace no recibió ni un kopeck como derechos de autor por tamaño plagio. Viene a cuento apuntar que la palabra plagiario deriva del latín y designa al que vende un esclavo a sabiendas de que no le pertenece.
Cuando todos creíamos que, tras este par de episodios picarescos, la garganta profunda, retirada del bullicio del mundo, había sido enterrada en el cementerio de los olvidos, bruscamente emerge de nuevo cual Guadiana de los USA.
Un joven universitario americano, nativo de Formosa, Feng-Hsiung Hsu, que ni siquiera ha terminado su doctorado de Ciencias Informáticas, acaba de resucitar el invento. Jugando con la asonancia de las palabras inglesas throat y thought —garganta y pensamiento—, ha elaborado un programa para jugar al ajedrez llamado pensamiento profundo.
Las primeras páginas de la Prensa anglosajona en letras de molde acaban de celebrar el triunfo del retoño de Hsu. Su ingenio ha ganado en la californiana Long Beach, y por primera vez en la Historia, un torneo de grandes maestros de ajedrez. Por si fuera poco, la impetuosa y testaruda maquinita se ha permitido el desplante, sin tropezar en los trebejos, de pasar por las horcas caudinas al cerebro del gran Larsen en una partida de órdago a la grande.
Espoleada por la heterodoxia, míster Hsu es un disidente dentro de su propia Universidad, la Carnegie Mellon Institute, de Pittsburgh. En efecto, a unos metros del chino, su maestro Hans Berliner afina hitech un programa ortodoxo. Hasta hoy se consideraba al vástago de Berliner como el mejor jugador sin sangre ni huesos que salía al ruedo ajedrecístico. Gobernándose por la clarividencia, el venerable Berliner permite que su máquina, a imagen y semejanza suya, crezca y se perfeccione gracias a la investigación selectiva que sus hinchas llaman la inteligencia artificial.
El pensamiento profundo, por el contrario, sólo usa y abusa de su fuerza bruta. Limpio de especulaciones y teorías, a lo bestia, elige, tras haber examinado millones de lances, el mejor de entre ellos. Como carbura a la velocidad de 720.000 jugadas por segundo, compensa el conocimiento de su hermanastra de Universidad y la intuición del gran maestro.
De muy poco nos sirvió que el mismísimo Kasparov, campeón del mundo de la FIDE, días antes de conocerse la hombrada de pensamiento profundo declarara «urbi et orbi» que ningún gran maestro de ajedrez sería derrotado por máquina alguna hasta el siglo XXI.
Entretanto el chino Hsu, más tímido y modesto que nunca, balbuceó a los periodistas que estaba sorprendido por la victoria de su vástago. Apremiado a preguntas, reconoció que la velocidad de cálculo de su maquinita de marras será cuadruplicada antes de dieciocho meses.
¡Qué bajo hemos caído!
¡Coma las aborrezco! Las miro de lado, las tengo a deshonra, las hago ascos, pero son tan cucas y tan bribonas que con sus pulgas electrónicas, en cuanto me descuido, se meten a saca en mi vida y en mi obra. Fueron ellas las que inspiraron mi última exposición de pintura, cuadro por cuadro, hasta el último matiz. No sé dónde guarecerme. ¡Estoy que trinó! No contentas con aguarme las pocas fiestas que aún me quedan, me están tentando para que escriba un sainete que se titularía: «La pulga nace saltando y el hombre llorando.»